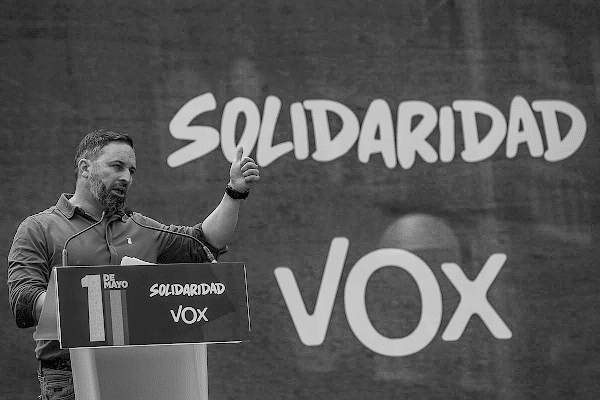
En la definición y explicación del fascismo existen dos grandes tendencias todavía vigentes. La primera circunscribe este término a los fenómenos con formas y discursos equiparables a los aparecidos hace cien años. Esto es: paramilitarismo, liderazgos híper-personalistas, culto a la violencia (ya la virilidad), nacionalismo extremo, racismo explícito, populismo… Desde este punto de vista, cualquier fenómeno político posterior que no reúna todas estas características y que no reivindique las formas, ideas y líderes del pasado puede calificarse de populismo de derechas, de derecha conservadora o de ultranacionalismo, pero no de fascismo ni tampoco de ultraderecha o extrema-derecha. Esta visión más específica del concepto iría aparejada a la idea, de base positivista, de que el fascismo habría sido una especie de enfermedad excepcional, un obstáculo afortunadamente superado en el camino hacia el progreso y la democracia.
La otra visión, la que trato de defender, es que el fascismo digamos clásico o siglo XX es tan sólo una expresión concreta y acotada en el tiempo y el espacio de una ideología de fondo, el fascismo en sentido amplio, que viene de lejos y que puede expresarse de formas muy diversas según el momento, el sitio y las circunstancias. De hecho, una de las características del fascismo y sobre todo del nazismo sería precisamente el eclecticismo, la maleabilidad ideológica. A pesar de la puesta en escena contundente y monolítica, el fascismo que sufrieron nuestras abuelas y bisabuelas podía ser a la vez rabiosamente moderno y profundamente conservador, pagano y confesional, científico y esotérico, nacionalista y globalista, revolucionario (en la actitud) y reaccionario ( en los objetivos), pragmático e idealista, electoralista y antidemocrático, elitista y populista, individualista y gregario… Y de la misma manera que ese fascismo adoptó formas y referentes diversos y contradictorios para superar (aparentemente) la dualidad izquierda-derecha hasta, las formas que adoptará el fascismo en el siglo XXI serán también las que necesite para conectar con la gente y lograr poder. Incluso puede utilizar y reivindicar (para reinterpretarlos) conceptos tradicionalmente de izquierdas como la libertad, la justicia social, el ecologismo o el feminismo… En este sentido, el fascismo puede ser el “brazo armado del capitalismo”, l opción a la que recurre el capital cuando con la democracia liberal no le basta para retener el poder, pero no es sólo eso. El actual auge de la extrema derecha, por ejemplo, no es -como sí lo era en los años 30 en Europa o en los 70 en América latina- una respuesta al crecimiento de la izquierda revolucionaria sino todo lo contrario, es el descrédito de los valores de izquierdas (comunidad, solidaridad, cooperación…) y la hegemonía de sus antónimos neoliberales (individualismo, egoísmo, competitividad…) lo que ha abonado el terreno para la revitalización de los planteamientos fascistas o para-fascistas.
Pero entonces, si el fascismo es tan ecléctico, versátil y atemporal, ¿en qué queda? Si todo vale, si puede tomar cualquier forma y cualquier pretexto, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Cuál es el mínimo común denominador? En este proceso de destilación del fascismo llegamos siempre a dos conceptos básicos y nada nuevos: jerarquía y violencia. La idea de que la humanidad (y los países, las sociedades, los grupos, las familias..) debe estar necesariamente organizada de forma jerárquica, con unas naciones, géneros, sexos, razas, orígenes, clases o religiones por encima de las otros. Habría un lugar para cada uno, con unos arriba y otros abajo, y es precisamente cuando se intenta dar la vuelta a esta composición cuando –dicen- vamos mal. El fascismo, por tanto, tendría por misión mantener el "orden natural de las cosas", es decir, consolidar y legitimar los privilegios y la desigualdad. Al mismo tiempo, el cemento, la fuerza que debería preservar esta estructura no sería otra que la violencia (efectiva o coactiva). Y este planteamiento, que así explicado puede parecernos demencial, en el fondo no es ni extraño ni contraintuitivo, sino todo lo contrario. Expresiones como la ley del más fuerte (o de la selva), el mayor se come al pequeño, o chafas o te pisan, vale más loco conocido que sabio por conocer, todos son iguales… conectan con los planteamientos del fascismo desde uno cierto “sentido común” fatalista ampliamente extendido.
Siguiendo este esquema -jerarquía y violencia- una de las expresiones más perfectas, concretas y terribles del fascismo del siglo XX no lo encontramos en la Europa estricto sino en la Sudáfrica del Apartheid, un sistema legal y regulado que pretendía “ ordenar” jurídicamente y en la práctica la desigualdad. En complejidad y precisión (no en sus efectos finales, evidentemente) el Apartheid sudafricano supera con creces las leyes antisemitas de Nuremberg (1933) y se ha convertido en el paradigma de la normalización del fascismo, en la segunda mitad del siglo XX y en un país que adoptaba formas de las democracias liberales.
El Apartheid, pues, como concepto que va más allá del caso concreto, se ha convertido en la mejor expresión para retratar lo que promueve el fascismo. Sociedades donde los derechos no son universales sino repartidos de forma desigual en función de determinadas características (origen, género, opción sexual, nacionalidad administrativa, salud, clase social…). En este sentido, es interesante dar un repaso a la evolución del racismo a lo largo de la historia para ilustrar esta adaptabilidad ideológica propia también del fascismo.
El racismo es un armazón ideológico cambiante que nos permite negar derechos a unas personas en función de circunstancias aleatorias. El argumentario utilizado, la excusa, evoluciona a lo largo de los años de acuerdo a la perspectiva dominante en cada momento. Lo que no cambia es el objetivo último: negar la igualdad de todos los seres humanos para sacarle provecho, para poder robar, explotar, expulsar o directamente eliminar a unas determinadas personas, en función de lo que son o, mejor dicho , de lo que decidimos que son.
Antes de la ilustración y la secularización, en una sociedad que giraba en torno a la iglesia y la religión, el corte entre aquellos que tenían más derechos y aquellos que tenían menos era la fe. Quienes no profesaban la religión mayoritaria, los infieles, podían ser despojados de las tierras, se les negaba el acceso a determinados trabajos y actividades, se les recluía en determinados barrios o zonas, se les echaba de sus tierras o del país o, directamente, se les perseguía y mataba.
Con el ascenso de las ideas liberales y la irrupción del pensamiento racional y la ciencia moderna, la discriminación de base religiosa no desapareció, pero perdió peso en favor de otro tipo de racismo. Aparece el concepto raza y se intenta dotarlo de una pretendida base científica que justificaría una supuesta jerarquía natural en la que la “raza blanca” se situaría en lo más alto. Esta construcción ideológica se llevó al límite del absurdo (y del horror) cuando quiso justificarse racionalmente que los judíos no eran un colectivo que compartía unas determinadas creencias y tradiciones sino una raza subhumana con características biológicas marcadas y distintivas.
La inconsistencia del racismo pretendidamente científico y sus brutales consecuencias tuvieron sólo un resultado positivo: derrotado el nazismo, la idea hasta entonces tan extendida de dividir a la humanidad en razas sufrió un profundo descrédito, hasta el extremo de que incluso la extrema derecha europea o norteamericana siente la necesidad de incorporar de forma visible a personas con rasgos fenotípicos alejados de la blanquitud arquetípica.
Así, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el racismo y el fascismo cambian el discurso y optan por tomar prestados los planteamientos progresistas que dan más importancia al entorno social, a las condiciones objetivas y subjetivas, que a la genética en la formación de la personalidad. A partir de aquí se difunde la idea de que determinadas “culturas” (sociedades) y, por tanto, las personas que forman parte o han crecido en ellas, son portadoras de valores negativos, reaccionarios o violentos incompatibles con los de otras culturas (sociedades) y especialmente con la occidental. Este determinismo cultural, y no explicaciones de tipo económico y político, explicaría la pobreza o la carencia de democracia, harían imposible o problemática la convivencia multicultural o intercultural y justificaría, en consecuencia, el rechazo a la mezcla y las restricciones de la movilidad geográfica.
Sin embargo, los hechos contradicen este planteamiento. La capacidad de las personas y de las sociedades para transformar sus valores y su manera de afrontar el porvenir demuestran que la influencia y la inercia cultural no son determinantes y que, por tanto, la mezcla y la evolución no son sólo posibles sino también deseables. En realidad, las propias personas de origen familiar o personal vinculado a la inmigración que utilizan las fuerzas de extrema derecha para disimular el racismo “biológico” son una prueba contra este racismo cultural.
Todas estas formas de racismo, con la excusa de la religión, el color de la piel o la cultura, perviven en Europa y en el mundo del siglo XXI y sus consecuencias las siguen sufriendo millones de personas todos los días. Pero ya no forman parte del discurso oficial o hegemónico y de hecho ya sólo las defiende, y todavía no siempre directamente, el neofascismo más explícito.
El nuevo racismo, de cuarta generación, tiene los mismos objetivos (excluir, expulsar, explotar), pero se basa en un pretexto aparentemente más racional, liberal y objetivo: la ciudadanía (que se deriva de la nacionalidad). Hoy, unas circunstancias absolutamente aleatorias y fortuitas como el lugar de nacimiento y la nacionalidad de los progenitores, determina las oportunidades y derechos de las personas de forma mucho más contundente que la religión, los rasgos fenotípicos o la cultura aprendida. El pasaporte (y más aún la falta de pasaporte) condiciona no sólo el derecho a viajar ya migrar, sino también a trabajar, a la salud, a la educación oa participar de las decisiones colectivas. Tras un hecho administrativo y burocrático aparentemente objetivo y neutro, se esconde una restricción de derechos fundamentales incompatible con el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo sabemos perfectamente. Vecinos y vecinas nuestras que viven aquí desde hace la tira de años, o que incluso han nacido aquí, tienen los mismos deberes y obligaciones, pero no pueden votar en las elecciones, no pueden acceder a la función pública ya determinadas ayudas , becas o subvenciones, corren el riesgo de no poder volver a casa si se van de vacaciones y pueden ser castigados con la expulsión por acciones que para el resto ni siquiera constituyen delito.
Cuestionar la nacionalidad como fuente de derechos, que es tanto como cuestionar al estado nación como base de la democracia y la ciudadanía, puede parecer contrafactual o simplemente utópico. Pero también lo parecía, no hace tanto, equiparar los derechos de los creyentes y de los infieles, de los blancos y negros o de los occidentales y los indígenas “para civilizar”.
Combatir el fascismo, en definitiva, no es sólo -que también desde luego- denunciar y contrarrestar a aquellos partidos, personas y organizaciones que disculpan o glorifican el fascismo del pasado o que defienden sin complejos la desigualdad de derechos y la violencia. Combatir el fascismo implica señalar aquellas estructuras sociales y jurídicas normalizadas que funcionan a modo de apartheid, otorgando y quitando derechos en función de criterios arbitrarios. Sea cual sea la carcasa ideológica con la que se presenten y justifiquen.
Fuente → realitat.cat



No hay comentarios
Publicar un comentario