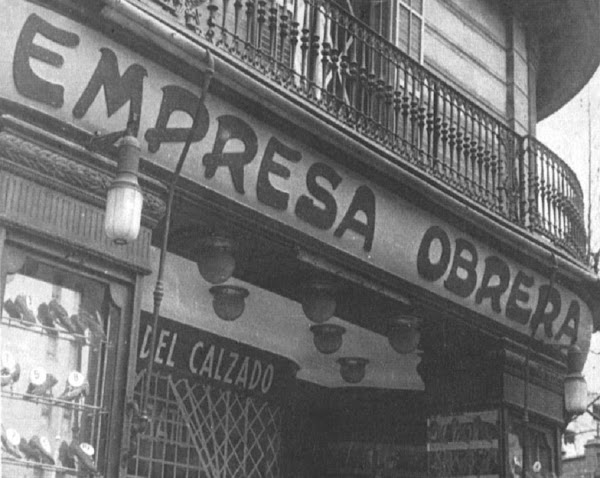
Es una mañana cualquiera de finales de julio de 1936. Carmen ha
dejado a sus niños en la escuela colectivizada de Altos de la Humosa, en
Madrid, y se dirige a comprar el pan en la panadería recién inaugurada
por la colectividad. En su colectividad de Guadix, en Granada, Juan
cultiva patatas, mientras que Sara coge un libro de la biblioteca
colectiva de Fraga, en Huesca, y Rocío guarda algo de dinero en la Caja
de Ahorros de la colectividad de Valls, en Tarragona. Poco después,
Tamara sirve el almuerzo a los niños del colectivizado hotel Palace de
Madrid, reconvertido en orfanato, y Xavi pone ladrillos en uno de los
edificios que está levantando la industria colectivizada de la
construcción de Terrassa, en Barcelona, justo cuando Amparo se va a
dormir tras pasar la noche en el turno de vigilancia de su columna en el
frente de Aragón. Manuel, mientras muerde una naranja cosechada en la
totalmente colectivizada Albufera, repasa mentalmente la clase que va a
dar hoy en la Universidad de Moncada, en Valencia, fundada por la
colectividad. En ese momento, Luisa compra un martillo en la ferretería
colectivizada de Quero (Toledo), Álvaro descarga la pesca del día,
sardinas colectivizadas, en el puerto colectivizado de Villajoyosa
(Alicante) y Lucía ajusta unas gafas producidas por la industria óptica
colectivizada en Granollers (Barcelona). Ya por la tarde, Mercedes da
las últimas puntadas de su jornada en su empresa textil colectivizada de
Alcoy (Alicante) y Francisco, por su parte, coge el tranvía
colectivizado para volver a casa satisfecho por la nueva remesa de
fusiles que hoy ha salido hacia el frente desde su fábrica de armas
colectivizada de Barcelona.
Ellos y ellas son algunos de los
cerca de dos millones de colectivistas, protagonistas de la Revolución
Española, el proceso por el que los trabajadores y trabajadoras se
hicieron con buena parte de la economía de la España republicana.
Vacío de poder
El
17 de julio se inicia el golpe militar, y el país quedará dividido
entre las zonas donde éste triunfó y aquellas donde la República logró
imponerse, gracias principalmente a la movilización de las
organizaciones obreras (CNT y UGT) con el importante apoyo de las
fuerzas de seguridad leales al régimen. A nivel político, surgieron una
serie de comités regionales que, integrados por todas las fuerzas
antifascistas, hacían las funciones del Gobierno o las compartían con
éste, según el lugar. Estos comités ilustraban la nueva correlación de
fuerzas tras unos primeros momentos en los que las autoridades
republicanas leales habían estado sumidas en la duda y el caos, tan o
más temerosas de entregar armas al pueblo organizado que del golpe
militar. Sin embargo, salvo en Aragón, donde se constituyó un Consejo
Regional de Defensa que sustituyó a la estructura republicana, a nivel
político más allá de lo local no hubo grandes cambios de funcionamiento.
Sin embargo, la revolución sí se hizo sentir en la economía, como hemos
visto en los ejemplos mencionados. Ante una situación en la que muchos
empresarios huyeron de la zona antifascista y los restantes consideraban
arriesgado oponerse, miles de trabajadores aprovecharon para poner en
práctica lo que durante décadas habían estado aprendiendo en sus
organizaciones: ellos y ellas eran quienes creaban la riqueza y quienes
debían, por lo tanto, gestionarla.
Como relataba emocionado el
escritor y voluntario inglés George Orwell: “Yo estaba integrando, más o
menos por azar, la única comunidad de Europa occidental donde la
conciencia revolucionaria y el rechazo del capitalismo eran más normales
que su contrario. En Aragón se estaba entre decenas de miles de
personas de origen proletario en su mayoría, todas ellas vivían y se
trataban en términos de igualdad. En teoría, era una igualdad perfecta, y
en la práctica no estaba muy lejos de serlo. En algunos aspectos, se
experimentaba un pregusto de socialismo, por lo cual entiendo que la
actitud mental prevaleciente fuera de índole socialista. Muchas de las
motivaciones corrientes en la vida civilizada —ostentación, afán de
lucro, temor a los patrones, etcétera— simplemente habían dejado de
existir. La división de clases desapareció hasta un punto que resulta
casi inconcebible en la atmósfera mercantil de Inglaterra; allí sólo
estábamos los campesinos y nosotros, y nadie era amo de nadie”.
Pese
a que se suele restringir el fenómeno revolucionario a Aragón y
Catalunya, en realidad éste tuvo mucho mayor alcance geográfico. En La
autogestión en la España revolucionaria, Frank Mintz calculaba, en
efecto, más de un millón de personas involucradas en Catalunya, y otras
300.000 en Aragón. Sin embargo, en Castilla daba la cifra de 225.000,
así como 190.000 en Levante, casi 70.000 en Andalucía y 20.000 más en el
resto de regiones bajo mando republicano. El proceso tuvo mucha fuerza
en la agricultura. Según el Instituto de la Reforma Agraria (dirigido
por el PCE, hostil a la colectivización), el 54% de la superficie
expropiada (que era a su vez la mayor parte de la tierra) fue
colectivizada, llegando a extremos como el de Ciudad Real, con la
socialización del 98,9% de la superficie cultivada el año anterior. No
obstante, el mito de que fue una revolución predominantemente agraria no
se sostiene según los datos: los cálculos de Mintz indican 300.000
personas más en la industria que en el campo. Madera, textil, industria
bélica, espectáculos, construcción, pesca… son varios de los sectores
donde la socialización tuvo su peso.
Estado de bienestar sin Estado
La
Revolución fue impulsada principalmente por las bases de la CNT,
sindicato mayoritario antes del estallido de la Guerra Civil, pero
también participaron gran cantidad de ugetistas, como prueba la
colectivización agraria en Castilla, donde la CNT era minoritaria, y
también se dieron colectividades vinculadas a partidos políticos. La
colectivización no fue la única manera en la que la fuerza de la clase
trabajadora se hizo notar en la economía durante la Revolución, aunque
sí la más profunda. Muchas empresas que no pasaron a manos de los
trabajadores pasaron a control obrero. Según esta fórmula, la propiedad
seguía siendo privada pero se creó un comité sindical con amplios
poderes a la hora de la toma de decisiones en la empresa. En la
colectivización, no obstante, la parte sindical no se dedicaba sólo a
controlar o vigilar, sino que dirigía la empresa. La asamblea general de
la plantilla era el máximo órgano de decisión y la gestión cotidiana se
encargaba a un comité, elegido y revocable por la asamblea.
En los
municipios donde la colectivización fue total (generalmente pueblos),
ese funcionamiento se extendía a toda la vida municipal, sustituyendo al
Ayuntamiento. Las colectividades no sólo se centraron en su ámbito
económico o geográfico, sino que subieron los salarios, bajaron los
precios de los productos y pusieron en marcha un “Estado de bienestar
sin Estado”, es decir, mecanismos de protección social para la
población. Así, parte de los beneficios se dedicaban a financiar
instituciones educativas (el trabajo infantil fue abolido), bibliotecas o
pensiones para la población de más edad.
“La clase obrera tenía
las riendas”, en expresión de Orwell, pero aunque hubo rescoldos de
colectivización hasta el final de la Guerra, se suele estimar que el
momento álgido de la Revolución duró hasta mayo de 1937, con los
enfrentamientos en Barcelona entre la Generalitat y los trabajadores
revolucionarios, momento a partir del cual el Estado republicano fue
recuperando terreno frente a la Revolución. Una fase de nuestra historia
que el historiador Gabriel Jackson, poco sospechoso de simpatías
revolucionarias, describió como “la revolución social más profunda
ocurrida desde el siglo XV”.
Fuente → elsaltodiario.com



No hay comentarios
Publicar un comentario