
Raquel Moraleja
Viñeta del cómic de Paco Roca ‘El abismo del olvido’.
A través de distintas novedades editoriales –un ensayo, un cómic y una colección de relatos– nos aproximamos a la memoria histórica como acto de cuidado de nuestros muertos y de justicia reparadora. Cuando la derecha española y sus socios ultras pugnan por deshacer los avances legislativos en materia de memoria histórica, es más importante que nunca recordar que quedan decenas de miles de personas arrojadas al olvido bajo nuestros pies.
Decía la escritora catalana Montserrat Roig que no existe mayor acto de amor que el de hacer memoria. Que el recuerdo activo, la lucha contra el olvido, es una forma de cuidar a nuestros muertos. De dialogar con ellos en un silencio repleto de historias. De transmitir su vida a cada nueva generación, no necesariamente sanguínea, pero sí afanada en esta batalla contra la muerte. Hacer memoria es un acto de amor porque niega la oscuridad de la inexistencia. Entonces, una se pregunta: ¿qué puede tener de malo hacer memoria? Pero en España, la política polarizada emponzoña hasta el más sencillo acto de amor.
“La memoria es búsqueda”, escribe la escritora, divulgadora y arqueóloga Esther López Barceló en su ensayo ‘El arte de invocar la memoria’ (Barlin Libros, 2024) El arte de invocar la memoria — Barlin Libros. Buscar en los recuerdos de los vivos, en los restos de los muertos, en los objetos, en las fotografías, en las paredes, en los agujeros. En España hay más de 2.500 fosas comunes en las que nadie ha buscado todavía los restos mortales de los padres, hermanas o hijos asesinados por el bando sublevado durante la Guerra Civil y, después, por la dictadura franquista. (Quien vaya a responder echándome en cara los asesinados del otro bando, que los hubo, recuerden que sus tumbas sí que fueron abiertas, que les pusieron sus nombres a calles y a plazas, que sus familias han acudido a los cementerios a llevarles flores siempre que han querido). Esto, el conocimiento por parte de los poderes públicos de la existencia de dichas fosas comunes y la inactividad de cualquier partido político que haya tenido poder para cambiar las cosas, es una auténtica anomalía en el mundo, una vergüenza nacional de la que nadie parece querer darse por enterado.
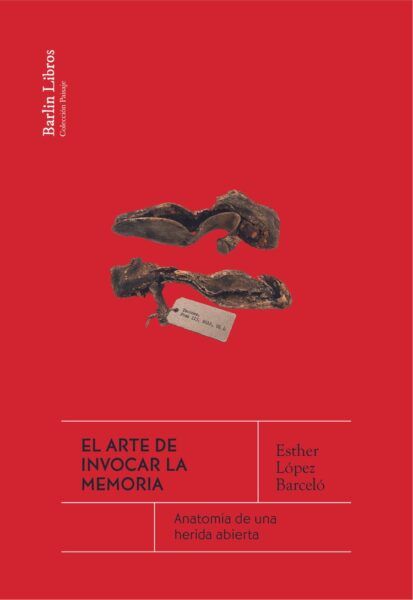
Portada de ‘El arte de invocar la memoria’, de Esther López Barceló.
Una fosa común es un agujero excavado con odio en la tierra para arrojar dentro los cuerpos de personas asesinadas –casi siempre sin un juicio justo o con una sentencia falsa– y castigarlos post-mortem, ofendiendo a las familias con la imagen del cuerpo del ser querido desmañado y apilado, cubierto de tierra y de cal. La dictadura incluso les prohibió el duelo. Las familias –aquellas afortunadas que conocían el paradero de sus muertos– sólo podían acudir a llorarles en el Día de Todos los Santos. El resto del año se mortificaban con el agujero, con la oscuridad, se agarraban al recuerdo, que es otra forma de resto arqueológico, tan etéreo y silencioso.
“Dejar de retener en la mente algo o a alguien”, así define la RAE el olvido. Las familias han luchado, continúan haciéndolo, contra el paso del tiempo, para que la memoria frágil –no solo la suya, sino la de toda una nación– no condene a los asesinados a un “abismo del olvido”. El dibujante Paco Roca y el periodista Rodrigo Terrasa dedican su premiado cómic superventas ‘El abismo del olvido’ (Astiberri, 2023) El abismo del olvido::Astiberri Ediciones a la fosa número 126 del cementerio de Paterna, en Valencia, una de las mayores fosas comunes de España, en la que aún quedan miles de cuerpos sin identificar. Era conocida como la “Fosa de la terra” porque en ella arrojaron a muchos agricultores y otros trabajadores del campo de los municipios vecinos. Por ejemplo, al padre de Pepica, la mujer real que inspira este cómic. En él se entremezclan la búsqueda pasada y la presente, la de las familias y la de los científicos, esos arqueólogos forenses como Esther López Barceló que buscan en los descampados y en las cunetas, que cavan y cavan y cavan, extraen calaveras con el tiro de justicia y cruzan los dedos mientras esperan a que lleguen los análisis de ADN.
Con la llegada de la Transición, algunas familias que siempre supieron en qué agujeros habían arrojado a sus familiares, amigos y vecinos empezaron a excavar por su cuenta. La conocida como Ley de Memoria Histórica aprobada por el ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero en 2007 posibilitó –no sin mil trabas administrativas– que las familias, como la de Pepica, iniciaran un proceso de búsqueda, y que las exhumaciones estuviesen asistidas por científicos para no contaminar los restos. Solo el hecho de poder buscar supuso un alivio para todos ellos. Como dice el arqueólogo Xurxo M. Ayán, al que López Barceló cita en su ensayo, “la arqueología comunitaria no fracasa nunca”. La voluntad de hacer memoria remienda las heridas compartidas y une a las familias que buscan. “La peor búsqueda no es la malograda, sino la que jamás empieza”, afirma la autora.
A menudo, en esas excavaciones además de huesos se encuentran objetos personales. Sonajeros. Lápices. Los zapatos de tacón de la portada de ‘El arte de invocar la memoria’. El poder evocativo de estos objetos, para quien conoce su contexto, resulta como un sortilegio. “La imposibilidad del duelo de las familias republicanas (…) dotó a los objetos de la persona ausente de un componente sobrenatural, espiritual, litúrgico”, escribe López Barceló. Ella reclama un espacio institucional, museístico para todos estos objetos aparecidos que se encuentran en un limbo: son a la vez resto arqueológico y prueba de un crimen. Por el momento, solo una exposición del museo valenciano L’ETNO ha demostrado la voluntad de tejer un diálogo entre estos objetos, la memoria y la sociedad actual.
Eran también objetos personales los que recolectaba Leoncio Badía, el otro gran protagonista de El abismo del olvido. Esquivó la muerte dedicándose a ella. “¿Quieres trabajar, rojito? Pues ponte a enterrar a los tuyos”. Cavar. Arrojar. Cal. Tierra. Y vuelta a empezar, capa de muerte sobre capa de muerte. Las familias se agolpaban a la puerta del cementerio, susurraban en la noche: por favor, una última caricia, grabar su rostro en la retina, despedirse. Y Leoncio encontró el consuelo guardando botones, cordones de los zapatos, un trozo de camisa, e identificó a los asesinados que enterró lo mejor que pudo, anotando nombres y fechas en un cuaderno. Estas anotaciones fueron de gran ayuda para identificar los restos del padre de Pepica y de otros fusilados en Paterna.
Un acto de valentía, de compasión, de amor. De memoria. Precisamente en Valencia, también en Castilla y León, la alianza entre PP y Vox quiere hacer desaparecer la politizada palabra “memoria” y sustituirla por “concordia”. Como si querer enterrar dignamente a un ser querido fuese un acto de discordia. No quieren remover, pero a la vez nunca dejan ir del todo, invocando al fantasma de un tiempo pasado que, según ellos, era mejor. No se confundan: la nostalgia, como dice Esther López Barceló, es patria de los vencedores. Para los vencidos, la escritora plantea un significante alternativo: la alteralgia, un “sentimiento de añoranza por la vida que no vivieron”. No solo los muertos, también los que se quedaron a soportar una existencia gris. Como Leoncio Badía. O como Manolita del Arco, la mujer que más tiempo pasó encerrada en cárceles franquistas, autora de un lenguaje secreto que escribía en su cuaderno de costura, convenientemente llamado “cuaderno de claves”. Las mujeres, que habían visto avanzar sus derechos –a estudiar, a trabajar, a divorciarse, a controlar su natalidad– durante la II República, fueron las grandes perjudicadas de la dictadura franquista, recluidas una vez más entre las cuatro paredes de su casa, condenadas a no ser nada más que un “ángel del hogar”.
Han sido muchos, muchos años. De memoria renqueante. De olvido impuesto. “Ya casi no me acuerdo”. Son las palabras pronunciadas por una abuela cuando intenta evocar la figura de su padre, un médico, hombre culto, masón de la provincia de Huelva, bisabuelo de la escritora y bibliotecaria Clara Morales, que le ha dado este título, ‘Ya casi no me acuerdo’ (Tránsito, 2024) Ya casi no me acuerdo – Editorial Tránsito (editorialtransito.es), a su primer libro de relatos. Morales pertenece a la generación que la investigadora estadounidense Marianne Hirsch bautizó “de la posmemoria”: nuestros abuelos, silenciados por el miedo; nuestros padres, generación bisagra o adormecida, sin querer “remover el pasado”; y ahora nosotros, herederos de este legado espectral, queremos preguntar, queremos contar. Estos cuentos están empapados de alteralgia: personas que no pudieron amar libremente a quien deseaban amar, supervivientes del horror de los campos de concentración, torturados en edificios gubernamentales en los que ahora no vemos ninguna placa, fantasmas de cárceles en los descampados.
Y recordamos, recordamos. Queremos hacerlo, pero duele. No es justo depositar en la memoria de nuestras abuelas la responsabilidad colectiva de rememorar y honrar a los muertos. Un país que no hurga en sus heridas, téngalo claro, está condenado a verlas supurar eternamente.
Fuente → elasombrario.publico.es



No hay comentarios
Publicar un comentario