
A la edad de 37 años, fue fusilado el 15 de mayo de 1937 en el
campo de tiro de Plasencia y su cuerpo fue arrojado a la fosa común
del cementerio junto a cientos de víctimas de la represión franquista
de toda la comarca de Plasencia (Cáceres). Acusado de “rebelión
militar”, Ángel Barrios Pérez, que había permanecido leal al gobierno
legítimo de la II República, fue, junto con otros compañeros, juzgado
en consejo de guerra por los militares golpistas y condenado a “pena de
muerte” (el expediente se encuentra en el Archivo General e Histórico
de Defensa, Procedimientos judiciales militares del Tribunal Militar Territorial 1º-Madrid, 1936).
Su delito: haber sido alcalde democrático de Hervás y dirigente sindical. En el mismo caso fueron enjuiciados junto con Ángel Barrios: Santiago Acera García, Teófilo Amador Arias, Ángel Castellano Sánchez, Francisco Ciprián Sánchez, Ignacio Fernández Pena, Felipe García Sánchez, Alejandro García Zúñiga, Aurelio Gómez Ferraz, Gregorio Gómez Hernández, Olegario Hernández Barbero, Julián Hernández López, Mariano Hernández Municio, Guillermo Herrero Herrero, Sérvulo López Gómez, Marcelino Málaga Ordóñez, Crescenciano Martín Jiménez, Anastasio Martín Marín, Placido Neila Castaño y Eustaquio Oliva Cerro. Todos ellos juzgados y condenados en grupo, algo habitual por cuanto las condenas estaban ya previstas, unos a “pena de muerte”; otros, a largos años de prisión.
El lento proceso para la recuperación de la memoria histórica por parte de las familias: el caso de la familia Barrios Gómez
Ochenta
y cinco años después del fusilamiento de Ángel Barrios, sus
descendientes, desde Bilbao, se proponen conocer qué pasó con su
abuelo, rendir un homenaje y reencontrarse con sus raíces. Para ello se
han organizado una serie de actividades en octubre de 2022, tanto en el
ayuntamiento de Hervás como en otros lugares de la “memoria” en la
provincia de Cáceres: la fosa común del cementerio de Plasencia donde
fueron arrojados los cadáveres de las personas fusiladas, el “Parque de
los Pinos” de Plasencia, construido por los presos republicanos, o el
“Mirador de la Memoria” en la localidad de El Torno, en el Valle del
Jerte.
Este artículo es una pequeña contribución para ayudar a los familiares, y a la sociedad en general, a conocer y recuperar esa parte de nuestra historia que trató de ser borrada o adulterada. Se pretende llevar a cabo un ejercicio de restitución, de dar la palabra a las víctimas y a sus familias como forma de prueba de que no están solas, que tienen personas y entidades a su alrededor con las que puede contar, y que Ángel Barrios, y los miles de víctimas de la dictadura no son solo números, son personas con esposas, hijos, nietos, compañeros/as; en definitiva, son también nuestra familia. Contrasta el trato a estas víctimas, las “vencidas”, con el dado por el régimen franquista a las víctimas de los “vencedores”, que honraron y lloraron a sus familias, que recibieron reconocimientos públicos, frente a aquellos derrotados que fueron obligados a reprimir sus lágrimas. Tuvieron que esconder su propia memoria y su dolor hurtando tantos años el necesario duelo para reconciliar a los vivos con los muertos.
Ángel Barrios había nacido en Andújar (Jaén, 1891), aunque la mayor parte de su vida transcurrió en Hervás, donde se casó con Encarnación Gómez con la que tuvo cuatro hijos: Antonio, Ángel, Carlos y María Dolores Barrios Gómez. Ángel Barrios era ebanista de profesión y, comprometido políticamente, formó parte de la candidatura de la Conjunción Republicano-Socialista que ganó las elecciones municipales el día 12 de abril. Fue elegido concejal y luego nombrado alcalde con diez votos a favor y uno en blanco. Desempeñó el cargo de regidor en dos periodos, uno al inicio, 1931/1932, aunque, tras su renuncia, continúo de concejal, y, luego, de nuevo, fue alcalde en 1936, tras el triunfo del Frente Popular. Ángel Barrios tuvo una cierta notoriedad pues, además, fue dirigente sindical de la UGT y de la Federación Provincial Obrera de Cáceres, así como Diputado provincial de Cáceres.
“La explicación del por qué hemos tardado tanto tiempo en convocarlo, ha sido la falta de información. Ahora, gracias a los documentos de la Memoria Histórica, somos conocedores de los trágicos sucesos que padecieron nuestro abuelo, nuestra abuela, Encarnación Gómez y sus cuatro hijos”
Los catorce nietos y nietas de Ángel Barrios Pérez, todos ellos residentes en Bilbao, dieron los primeros pasos para visitar la tierra de sus abuelos las fechas del 29 al 30 de octubre, conocer un poco más de su historia, así como realizar un acto de homenaje a su abuelo. De este modo, comenzaron a contactar con amigos y conocidos, como señala Miguel Coque: “La ausencia de familiares en Extremadura les ha llevado a pedir la colaboración de amigos y personas comprometidas con la Memoria Histórica y Democrática. A través de Antonio Sánchez Marín, colaboramos en este homenaje, Ángel Olmedo Alonso, historiador, José Manuel Corbacho, presidente de la ARMHEx, Francisco Moriche, maestro, Emiliano García, gestor cultural de Hervás, Alfredo Moreno en representación del PSOE de Plasencia” (Miguel Coque http://canchales.blogspot.com/2022). A este grupo inicial se han ido sumando otras entidades y personalidades, como el Ayuntamiento de Hervás y su alcaldesa, Patricia Valle, o el diputado e historiador, Fernando Ayala.
Procedimientos sumarísimos XII División, 1936. Listado de encausados, entre ellos Ángel Barrios.
Como señala uno de los nietos de Ángel Barrios, Mitxel Bacigalupe Barrios: “La explicación del por qué hemos tardado tanto tiempo en convocarlo ha sido la falta de información. Ahora, gracias a los documentos de la Memoria Histórica, somos conocedores de los trágicos sucesos que padecieron nuestro abuelo, nuestra abuela, Encarnación Gómez y sus cuatro hijos: Antonio, Ángel, Carlos y Loli, todos ellos naturales de Hervás”. Mitxel comentaba cómo su abuela, Encarnación Gómez, vivió aquellos trágicos sucesos, cómo tuvo que marcharse con sus cuatro hijos de Hervás y abandonar todo lo que tenían (ella procedía de una familia con una desahogada posición económica y perdió todos sus bienes). A pesar de todo el sufrimiento, aun así, nos comentaba su nieto que su abuela Encarna nunca mostró ni transmitió rencor ni deseo de venganza para con los verdugos de su marido, que habían sido vecinos suyos.
La eliminación de las instituciones republicanas y represión sobre las personas
La
sociedad de Hervás de los años treinta, como la extremeña, la española
o la europea, era una colectividad en transformación, con sus
conflictos internos que trataban de ser superados con las herramientas
de las que se había dotado sin necesidad de que se llevara a cabo
ningún golpe de Estado para tratar de reconducir la situación. Aun así,
luego la dictadura franquista trató de justificar la brutalidad de la
misma acusando al régimen republicano de ser el causante. Era como la
“justicia al revés” que aplicaban los golpistas contra los defensores
de la legalidad republicana, como señalaba Ramón Serrano Suñer, el que
fuera dirigente falangista, ministro y cuñado del dictador Franco, era
el verdugo acusando a la víctima de su culpabilidad.
Ángel Barrios fue uno más de los muchos alcaldes asesinados en la provincia de Cáceres, como lo fue el de Barrado (Casimiro Sánchez), el de Piornal (Cándido Pérez Salgado), el de Plasencia (Julio Durán Pérez), el de Coria (Vicente Lisero Iglesias), el de Moraleja (Alfonso Rodríguez), el de Navalmoral de la Mata (Victorio Casado Fernández), el de Valencia de Alcántara (Amado Viera Amores), el de Cáceres (Antonio Canales)…, junto con dirigentes sindicales, concejales o representantes institucionales republicanos, hombres y mujeres que se opusieron a los sublevados. Otra de las muchas víctimas destacadas fue el también concejal socialista de Hervás y empleado de Correos, Luis García Holgado, que fue fusilado el 21 de septiembre de 1936. Luis García estuvo detenido en la cárcel de Hervás hasta que un grupo de falangistas se lo llevó y, tras sufrir diferentes vejaciones, fue asesinado en una cuneta y posteriormente abandonado a las puertas del cementerio de Hervás.
Ángel Barrios fue uno más de los muchos alcaldes asesinados en la provincia de Cáceres, como lo fue el de Barrado (Casimiro Sánchez), el de Piornal (Cándido Pérez Salgado), el de Plasencia (Julio Durán Pérez), el de Coria (Vicente Lisero Iglesias), el de Moraleja (Alfonso Rodríguez), el de Navalmoral de la Mata (Victorio Casado Fernández), el de Valencia de Alcántara (Amado Viera Amores), el de Cáceres (Antonio Canales)…
Como señalaba el historiador F. Espinosa: “Los alcaldes republicanos constituyeron un objetivo especial de la represión fascista (…). El objetivo inmediato de los golpistas no era otro que borrar de la historia y de la memoria la huella de la República y sus afanes reformistas, así como el rastro de las personas que le dieron vida, muy especialmente, el de aquellos que el pueblo eligió libremente como sus representantes. Los (…) años transcurridos desde entonces, salvo honrosas excepciones, demuestran que casi lo han conseguido” (Espinosa, F. Guerra y represión en el sur de España: Entre la historia y la memoria, 2012). En la misma línea se manifiesta uno de los mejores estudiosos de la represión franquista en la provincia de Cáceres, el profesor Julián Chaves, señalando la brutalidad de la misma, y, eso, a pesar de que en esta provincia, quedó casi en su totalidad en zona rebelde desde los primeros días, y por tanto, no hubo prácticamente ni guerra ni represión republicana (Chaves Palacios, J. La represión en la provincia de Cáceres durante la Guerra Civil (1936-1939), 1995).
El contexto histórico donde se desarrollaron los hechos y el fin de la experiencia reformista republicana
Tras la constitución del Comité local de la “Agrupación al servicio de la República” en Hervás, publicaron un manifiesto que iba firmado por Aniceto García, Urbano Fournón, Ángel Barrios y Heliodoro Hernández. En él se hacía un llamamiento “a los ciudadanos conscientes, intelectuales, comerciantes, industriales, ladradores y obreros que noble y honradamente sientan y consideren urgente la implantación de un nuevo régimen político, de una República ordenada (…)”. Entre sus objetivos señalaban el deseo de regeneración: “Nuestra misión como órgano local de la «Agrupación al servicio de la República» es la eliminación del caciquismo, desplazándole en forma tal, que jamás vuelva a estorbar la marcha progresiva hacia la prosperidad que nuestra nación puede y debe alcanzar, sacándola de la miseria y descomposición en que actualmente vive. Para esta empresa, nuestra agrupación local, buscará el contacto y cooperación de las fuerzas socialistas y obreras, y juntos, formaremos un bloque que dé al traste con el viejo régimen que hasta hoy ha tenido subyugado y sometido al pueblo, esquilmando hasta el agotamiento sus energías” (Manifiesto: Agrupación Hervasense al servicio de la República, Hervás, marzo 1931).
La II República posibilitó un gran desarrollo de las libertades públicas y el ascenso de los representantes de las organizaciones obreras a determinadas parcelas de poder. Este hecho venía a romper el tradicional monopolio que habían detentado las oligarquías locales para la defensa de sus propios intereses y privilegios de que habían gozado. Fue una experiencia democrática republicana que intentó dar solución a los graves problemas económicos, sociales y políticos que arrastraba la sociedad española desde hacía siglos. Uno de los más acuciantes en aquella Extremadura de principios del S. XX era la situación de miseria en la que vivían miles de campesinos sin tierra, pequeños propietarios y otros obreros, expuestos a la contratación en las plazas de los pueblos en condiciones de semiesclavitud.
Los alcaldes republicanos constituyeron un objetivo especial de la represión fascista (…). El objetivo inmediato de los golpistas no era otro que borrar de la historia y de la memoria la huella de la República y sus afanes reformistas, así como el rastro de las personas que le dieron vida
El gobierno republicano en sus primeros meses intentó solucionar este y otros problemas con la puesta en marcha de una serie de normativas avanzadas en materia de legislación laboral así como el impulso de una Reforma Agraria que entregara tierras a los campesinos pobres. Ahora bien, todos los intentos reformistas acabaron en una gran tragedia con la sublevación militar de julio de 1936 y la imagen del régimen republicano fue asociada por los golpistas a la idea de violencia política y social que tanto se empeñó en difundir el franquismo para justificar la feroz represión que dejó las cuentas llenas de muertos. Este tipo de violencia extrema buscaba asentar el régimen de la dictadura y para que sirviera de ejemplo como forma de coacción a través del terror.
Hervás, una sociedad rural, con un pasado judío, una cierta actividad industrial, un potente movimiento obrero y asociativo
La localidad de Hervás está situada en el norte de la provincia de Cáceres, en la falda de la sierra de Béjar, en el Valle del Ambroz, limítrofe con la provincia de Salamanca. Contaba con una población de 4.606 vecinos en 1930, pertenece a una comarca donde predominaban los pequeños propietarios que trabajan unas tierras que exigían gran dedicación por lo abrupto del terreno en las zonas montañosas y que apenas les permitía malvivir. Por aquellas fechas, Hervás, contaba con 1.441 pequeños propietarios frente a 4 grandes propietarios y 19 medianos propietarios (Ayala Vicente, F. Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la II República. 2001). Además se contabilizaban 285 braceros o jornaleros, campesinos pobres sin tierra que dependían de la contratación puntual para tareas del campo. Con respecto a las fincas expropiables para la reforma Agraria, eran 3 con un total de 74 Hectáreas.
Además de la agricultura, también existía un importe sector manufacturero con pequeñas industrias de larga tradición, como las fábricas textiles y de la madera, con sus derivados, así como una importante cabaña de ganado y los bosques para la producción de madera, especialmente del castaño. Discurría por su término la carretera N-630 y una línea del ferrocarril la “Vía de la Plata”, (cerrada en 1984). Constaba, además, con otro elemento cultural importante en la localidad: una imprenta para la edición de publicaciones. Hervás conserva, aún hoy, un importante legado, su antigua “judería”, que había acogido a un grupo de familias sefardíes que allí se establecieron como tejedores, médicos, comerciantes y otras profesiones después de que los Reyes Católicos (1492) decretaran la conversión forzosa de los judíos o la expulsión de los que se negaran.
Otro aspecto destacable era la tradición asociativa con la que había contado, tanto de organizaciones obreras como de otro tipo, que mostraban la pluralidad ideológica y de intereses de la sociedad del momento. La Casa del Pueblo de Hervás aglutinaba a varias entidades obreras de carácter socialista y a los sindicatos de la UGT, como “La Constancia”, que tenía 80 socios, los “Obreros de la Industria Textil”, con 110, “La Aurora del Progreso”, con 40, “La Edificación”, con 25, el sindicato de panaderos, con 12 socios, y la más potente, del campo, “El Porvenir del Obrero”, que contaba con 800 socios.
Aunque entre las organizaciones obreras durante la II República eran mayoritarias las de carácter socialista (UGT y PSOE), el anarcosindicalismo había logrado una cierta implantación en la comarca desde principios de siglo XX, donde la industria textil llegó a tener su importancia en Hervás, y por influencia de la cercana Béjar, donde estas organizaciones estaban bien asentadas, sirvieron de modelo (Olmedo A. El anarquismo extremeño frente al poder. 1997). Ya en 1936 se hacía constar la existencia de sindicatos de la CNT con 110 afiliados en Aldeanueva del Camino, 130 en Hervás y 112 en Plasencia (González Urien, M y Revilla González, F. La CNT a través de sus Congresos. 1981). Esta organización sindical mantuvo siempre un espíritu crítico y revolucionario, al margen las instituciones republicanas, aglutinando a muchos de los obreros descontentos de las prometidas reformas.
La Casa del Pueblo de Hervás aglutinaba a varias entidades obreras de carácter socialista y a los sindicatos de la UGT, como “La Constancia”, que tenía 80 socios, los “Obreros de la Industria Textil”, con 110, “La Aurora del Progreso”, con 40, “La Edificación”, con 25, el sindicato de panaderos, con 12 socios, y la más potente, del campo, “El Porvenir del Obrero”, que contaba con 800 socios
También existía un núcleo del PCE y una serie de entidades sindicales y políticas como los partidos “Acción Republicana”, la “Agrupación socialista/PSOE”, la “Agrupación al Servicio de la República”, “Izquierda Republicana”, el “Partido Republicano Radical Socialista”, el “Partido Radical” o la Asociación de Propietarios rurales, agrarios y ganaderos (de la derecha agraria), a las que se sumarían más tarde otras organizaciones como Falange Española. Además de las asociaciones antes citadas, existían otras como las entidades juveniles: “Juventud católica española”, la “Juventud socialista” o la “Juventud tradicionalista”, todas las cuales, cubrían un amplio espectro ideológico.
La miseria, conflictividad social y los intentos por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora
Una
de las preocupaciones de los nuevos alcaldes y concejales, fue poner
en marcha una serie de medidas que mitigaran las duras condiciones de
vida de clases trabajadoras. Así, desde los ayuntamientos se impulsaron
la creación de “Bolsas de empleo” o se buscó el acuerdo para la firma
de “Bases de Trabajo” entre empresarios y obreros que regularan las
condiciones mediante convenio en el ámbito local. Hasta entonces,
habían estado sometidas a la contratación individual, en las que las
condiciones de trabajo estaban dejadas al capricho del capataz que era
quien tenía el poder e imponía sus condiciones. Esta situación se debía
en muchos casos, por la posición de fuerza que habían tenido las
oligarquías locales ante la escasa organización de los obreros, la
abundante y barata mano de obra, así como contar con el control del
ayuntamiento, el apoyo de la iglesia y la Guardia Civil en caso de
necesidad para atajar cualquier tipo de conflicto en el ámbito rural.
La firma de acuerdos locales, fijando las normas entre propietarios y obreros venía a romper ese monopolio que hasta entonces habían tenido los propietarios o “capitalistas” locales, como aparecen citados en muchos documentos, lo que predisponía a estos sectores sociales pudientes en contra de las autoridades republicanas por considerar que se recortaban sus privilegios. Mientras, la mayoría de los obreros permanecían largas temporadas en situación de paro forzoso, sin ningún tipo de prestación económica que pudiera aliviar la situación de penuria a la que quedaban expuestos en épocas de paro, malas cosechas o subida de precios (puede verse la miseria de este colectivo social en el documental “Los Yunteros de Extremadura”), rodado en 1936, (reeditado e incluido en el trabajo de la ARMHEx, Extremadura en el espejo de la Memoria. 80º Aniversario de la Guerra Civil… 2017).
La firma de acuerdos locales, fijando las normas entre propietarios y obreros venía a romper ese monopolio que hasta entonces habían tenido los propietarios o “capitalistas” locales, como aparecen citados en muchos documentos, lo que predisponía a estos sectores sociales pudientes en contra de las autoridades republicanas por considerar que se recortaban sus privilegios
En la línea por intentar mejorar la situación de
la parte de la población más castigada, y de las que las nuevas
autoridades eran representantes, el 2 de junio 1932, el alcalde, Ángel
Barrios, logró poner de acuerdo y que se firmaran una “Bases de
Trabajo” entre el sindicato “El Porvenir del Obrero” y los propietarios
que mejoraban las condiciones de los jornaleros y fijaban derechos y
deberes. Con respecto a los salarios se acordaba que fueran de 6,50
pesetas para la siega por cada jornada de trabajo. Para la recogida de
heno (hierba seca para ganado), se fijaban para el segador, 8,50
pesetas; para los recogedores, 7 pesetas; para los volteadores (los que
daban la vuelta al heno para que se secara), 2,50pts. Se contemplaba
que pudieran trabajar también en estas faenas sectores sociales como
los menores, entre 14 y 18 años, así como viudas o las mujeres que
tuviesen que sostener alguna familia.
El resto de trabajos agrícolas se establecía: para el cultivo de tierra, 4 pesetas; para los cogedores de cerezas, 6,50pts; para los podadores de vides, 5 pesetas; para la recolección uva, 4 pesetas; para el cortador de uva, 2,50 pesetas; para los acarreadores de uva, 10 pesetas; para los trabajadores del lagar (prensa de uva o aceite), 4,50 pesetas; para los vareadores de aceituna, 4,50 pesetas; para las mujeres recogedoras de aceitunas, 2 pesetas; y para el laboreo de la tierra con yuntas (en la que el jornalero aportaba la yunta de animales), 12 pesetas. Por otro lado, se fijaba en 8 horas de trabajo efectivo, sin contar los descansos para la comida, siesta y fumar un cigarro. (Archivo Municipal de Hervás, citado por Martín Manuel, M. La huelga de los trabajadores de la tierra de Hervás en junio de 1934 en “Memoria Histórica de Plasencia y su Comarca”, 2013).
Se trataba de unos salarios que no dejaban de ser bajos, pero
estaban en la tónica del resto de Extremadura, si consideramos que
hacia 1930 en la provincia de Badajoz, por ejemplo, el sueldo de los
jornaleros del campo estaba en torno a las 4 o 5 pesetas y para algunos
trabajos especializados era de 9,75 pesetas, como para el caso de los
segadores (en 1935) y de 8,50 pesetas en el año 1936 para los
esquiladores, bien es cierto que estos salarios solo se cobraban los
días que se trabajaba, fundamentalmente, en épocas de siembra o
cosechas, unos meses al año. Eran salarios que apenas daban para
malvivir, teniendo en cuenta que, según los datos oficiales en la
provincia de Badajoz, un kilo de carne costaba 3,50 pesetas y 1 kilo de pan 0,55 pesetas en
1931, lo que da idea de lo escaso que resultan estos salarios para
llevar una alimentación correcta y una vida digna en una sociedad donde
no había prestaciones sociales como el cobro del paro, asistencia
sanitaria gratuita o pensiones. Salvando las distancias del tiempo, es
como si hoy día, donde el jornal en el campo está en poco más de 50
euros en 2022, sirviera para comprar 1 kg de carne, 1 kg de pan al día y
poco más, que era lo que podía comprar un jornalero en los años
treinta con aquellos salarios.
En otro caso que hemos estudiado, sobre Arroyo de San Serván,
(Badajoz), caso parecido al de Hervás, el 7 de mayo de 1931 se firmaba
en el ayuntamiento el acuerdo entre patronos y obreros con condiciones
similares por las que se establecía el salario para el jornal de siega
y cura (fumigación) de viñas: 7 pesetas las ocho horas de trabajo
(luego se subió a 9,50pts); para los jornales de limpia de viñas, a 6
pesetas las ocho horas de trabajo; para arrancar garbanzos, 5 pesetas;
para los ancianos y principiantes, se fijaba un salario para la siega y
cura a 5 pesetas las ocho horas. Se regulaban las condiciones para
permitir el uso de maquinaria o la contratación de mano de obra de
otras localidades. Del mismo modo, se acordaba que el tiempo empleado
para ir al trabajo (muchas veces, tenían que ir a pie y lejos de los
pueblos), sería costeado mitad por mitad entre el patrono y el obrero.
Los tiempos de descanso como para fumar, etc., serían por cuenta del
obrero. En una revisión del convenio de junio de 1931 se incluía que:
“El patrono debe permitir se lleve el agua a los trabajadores, aunque
es obligación de éstos últimos llevar el agua de sus casas” (Olmedo A. Arroyo de San Serván en el contexto de la II República y la represión franquista, 2015).
No dejaban de ser pequeños logro o conquistas que costaban mucho esfuerzo organizativo para presionar y arrancar a los propietarios por parte de las organizaciones obreras, y que en caso de debilidad o triunfo de las derechas en la contienda electoral, podía suponer una pérdida de todo lo avanzado. En el periodo de la II República unas organizaciones obreras cada vez más potentes exigían más derechos, aumentando el número e importancia de los conflictos.
Se llegó a declarar una Huelga General en el campo, proclamada por la Federación Nacional de Trabajores de la Tierra (FNTT-UGT) y apoyada por la CNT y el PCE, y que tuvo gran repercusión en Andalucía y Extremadura, especialmente en la provincia de Badajoz
Así, tras el triunfo electoral de las derechas en
1933 y los nuevos gobiernos que se dedicaron, en muchos casos, a
desmantelar las conquistas sociales, tuvieron un momento clave de lucha
sindical y obrera a lo largo del año 1934, por cuanto las condiciones
laborales del campesinado empeoraron, bajaron los salarios o se
paralizó la Reforma Agraria. Así se llegó a declarar una Huelga General
en el campo, proclamada por la Federación Nacional de Trabajores de la
Tierra (FNTT-UGT) y apoyada por la CNT y el PCE, y que tuvo gran
repercusión en Andalucía y Extremadura, especialmente en la provincia
de Badajoz.
En el caso de Hervás, se venían generando malestar social que se trasladaba al ayuntamiento en el sentido que se permitía contratar a obreros de otras localidades mientras había parados en Hervás (contraviniendo las normativa aprobada). Tras la declaración de huelga del día 7 de junio, el sindicato “El Porvenir del Obrero” se adhirió a la misma, exigiendo el cumplimiento de las bases de trabajo y la legislación social de los salarios mínimos pactados. Reclamaban, además, que se cumplieran los compromisos para el empleo de los parados por orden riguroso y sin discriminaciones de la patronal en base a las ideologías políticas de los obreros. Se pedía también la reglamentación del uso de la maquinaria agrícola y de la contratación de mano de obra foránea. Por otro lado, incluían otras cuestiones más generales y de ámbito estatal, que presionaban directamente al gobierno derechista, exigiendo, el cumplimiento de la ley de arrendamientos colectivos, así como la incautación de fincas por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) y la cesión en arrendamientos a los colectivos de campesinos o la ejecución de todos los asentamientos pactados en la Reforma Agraria.
Tras conseguir algunas mejoras en el ámbito local, el
sindicato “El Porvenir del Obrero”, no sin controversias y divisiones
internas, decidió abandonar la huelga y dar por finalizada la misma.
Aun así, especialmente en la provincia de Badajoz, la huelga continuó
hasta que las fuerzas de orden público recibieron órdenes del gobierno
republicano derechista para tratar con dureza a los huelguistas. Se
procedió a la detención y encarcelamiento de sus dirigentes, cierre de
locales y suspensión de la publicación de sus periódicos. Todo ello
supuso una derrota de las organizaciones obreras y bajada de salarios
para los trabajadores del campo, lo que, a la postre, sirvió para
alejar a muchos de ellos y desconfiar de las instituciones republicanas
y su capacidad para solventar algunas de estas cuestiones que tanto
habían defendido los dirigentes políticos de la izquierda.
La
capacidad de lucha y reivindicación obrera iba en aumento, como
quedaba reflejado en el informe que elaboró la Guardia Civil con
respecto a otro de los conflictos que tuvo gran seguimiento y
consecuencias, la Huelga revolucionaria de octubre de 1934, y su
repercusión en Hervás. Como consecuencia de esta, fueron detenidos los
dirigentes sindicales y despedidas muchas de las personas que
participaron en la misma: “(…) en la fábrica de paños de B. Mata donde
trabajan 55 hombres y 22 mujeres, se presentaron 12 hombres y todas las
mujeres y a los 5 minutos abandonaron el trabajo. En la fábrica de
muebles de D. Matías Álvarez, donde trabajan 56 entre hombres y
mujeres, se presentaron 20 y seguidamente lo abandonaron, quedando
trabajando 2 toneleros. En la de O. Vicente Castellano, trabajan 22, se
presentaron 2 y seguidamente se marcharon. En la tonelería de D.
Urbano Fournon, trabajan 11, se presentaron todos y lo abandonaron
enseguida. En la de alpargatas de O. Publio Vegas, trabajan 6, también
luego de presentarse lo abandonaron. En cuanto a los obreros agrícolas,
trabajan la mayor parte“ (Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Gobierno Civil. Orden público, 1934).
Este documento es muy importante, no solo por los datos que aporta
sobre la repercusión de la huelga, lo es, además por la información que
iba acumulando la Guardia Civil de quienes eran los huelguistas y sus
dirigentes, de forma que, a partir de julio de 1936, sirvió de base
para la represión franquista para eliminar a todas aquellas personas
que se habían significado en estas luchas y reivindicaciones.
El laicismo de la II República y el choque con los defensores de los privilegios de la Iglesia
Otra de las cuestiones que llevaría a buena parte de la sociedad más conservadora de Hervás a ponerse en contra del alcalde, a organizarse y conspirar a la espera del momento oportuno para cobrarse la venganza, fue la defensa del laicismo. Como ya hemos señalado anteriormente con respecto a la mentalidad conservadora de la oligarquía local (del campo y empresarial), además de tener que pasar por reconocer ciertos derechos a los obreros, tuvo que ver cómo se limitaba otros de los pilares que había sostenido al antiguo régimen, como eran los privilegios de los que había disfrutado la Iglesia católica y sus entidades dependientes, pues la Constitución republicana fijaba que no había una religión oficial en el Estado.
La capacidad de lucha y reivindicación obrera iba en aumento, como quedaba reflejado en el informe que elaboró la Guardia Civil con respecto a otro de los conflictos que tuvo gran seguimiento y consecuencias, la Huelga revolucionaria de octubre de 1934, y su repercusión en Hervás
En consonancia con otros gobiernos democráticos
europeos, la Constitución de 1931 de la II República española defendía
la separación de la Iglesia y el Estado. Así se recogía en el artículo
26, donde definía a las confesiones religiosas como “asociaciones
sometidas a una ley especial” y prohibía que recibieran ningún tipo de
subvención por parte del Estado. En otros artículos reconocía el
derecho al divorcio y establecía la escuela laica y “unificada”,
manteniéndose la limitación de la actividad educativa de la Iglesia,
que hasta entonces había controlado este sector, fundamental para la
transmisión de sus valores, ahora limitada a “enseñar sus respectivas
doctrinas en sus propios establecimientos”. En el artículo 27 se
reconocía la libertad de conciencia y de cultos que se podrían ejercer
de forma privada. Así: “Las manifestaciones públicas del culto habrán
de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno”, por lo que para la
celebración de cualquier ceremonia religiosa en espacios públicos (como
procesiones, entierros de carácter católico o misas al aire libre),
deberían contar previamente con autorización municipal, al igual que se
hacía para cualquier otro tipo de manifestaciones públicas.
Por
otro lado, se procedió a la secularización de los cementerios,
terminando con la diferenciación de cementerio “católico” y el “civil”,
para evitar la discriminación por clase social, ideas religiosas o
motivos de la muerte. Hasta aquel momento, los cementerios eran de la
Iglesia, y cobraban por su uso, teniendo establecido, además,
diferentes zonas para los no católicos, ateos, no bautizados o que se
habían suicidado. Estos eran enterrados en zonas marginales, peor
cuidadas y separadas, por lo que el ayuntamiento procedió a derribar el
muro que separaba ambas zona. Para ello, además, convocó un acto
público para asistir a un evento tan simbólico, como señal de avanzar
en la igualdad, sin diferencias, también en cuestiones relativas a la
muerte.
Ya en junio de 1931, el ayuntamiento retiró al párroco la subvención de 100 pesetas que recibía como director espiritual de la Escuela Dominical. Este centro era dirigido por el sacerdote y una maestra jubilada, en la que se formaba en los valores tradicionales sobre el papel de la mujer en la sociedad, y que según el alcalde, era una excusa para la formación de cuadros y organización de actividades antirrepublicanas. Para sustituir a este tipo de enseñanza religiosa, se dio un gran impulso a la construcción de escuelas públicas en Hervás para todas las clases sociales y la contratación de profesorado para atender a las mismas. Por otro lado, en enero de 1932 la corporación municipal pidió la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas y que se ofreciera una educación laica, en consonancia con el nuevo modelo de educación no sometido ni controlado por las directrices de la Iglesia.
Se dio un gran impulso a la construcción de escuelas públicas en Hervás para todas las clases sociales y la contratación de profesorado para atender a las mismas. Por otro lado, en enero de 1932 la corporación municipal pidió la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas y que se ofreciera una educación laica
El alcalde y algunos de los concejales socialistas, como Luis García Holgado, como ya hemos citado, luego también fusilado, fueron muy defensores del cumplimiento de estos preceptos legales, y así, Ángel Barrios denunció las actividades de las “Juventudes católicas femenina y masculina”, por celebrar reuniones clandestinas, a las que asistían otros elementos tradicionalistas y fascistas a partir de 1934, y con un afán conspirativo contra el régimen de la II República, como se recogen en diversas comunicaciones al gobierno civil en Cáceres. No le faltaba razón, pues así sucedió, muchos de aquellas personas que asistían o formaban parte de aquellos grupos, luego integraron las filas falangistas, destacados dirigentes y fieles cumplidores de las directrices de la dictadura franquista.
A partir de 1934, con el cambio de gobierno de carácter
republicano socialista por otro de orientación derechista, las nuevas
autoridades fueron receptivas a las reclamaciones de la Iglesia
Católica. Aunque en muchas localidades no se había puesto impedimentos a
la realización de actividades católicas fuera de las iglesias, con el
cambio de gobierno la presencia pública del culto católico en la calle
se incrementó notablemente.
Otro elemento poco
claro que vino a enturbiar el ambiente fue la acusación, en marzo de
1936, de la quema del altar mayor de la parroquia de Santa María por
los “rojos”. Asunto que han tratado, entre otros, Manuel Marciano y
Francisco Moriche, para quien, y basándose en testimonios orales, queda
la duda si la autoría de tales hechos era de algunas personas de
izquierda o bien que varios derechistas habían sido los instigadores,
quienes obligaron, bajo amenazas a algunos jóvenes a iniciar el
incendio, culpando luego de ello a simpatizantes del Frente Popular,
con el objetivo de provocar una radicalización de los enfrentamientos.
La versión del expediente, puesto que se llevó tras el triunfo de los
golpistas, no deja de tener una clara intencionalidad en toda su
tramitación para culpabilizar a los “rojos”, aunque posteriormente, ya
en democracia, algunos testimonios orales cuestionaban esa versión
(Puede verse el artículo de Marciano, M. Sumario número 43 de 1936 por incendio de la iglesia de Santa María de Hervás (Cáceres), 2017).
Mitin en Hervás con Ángel Barrios. Análisis sobre el gobierno en el bienio derechista
El
día 25 de enero, previo a las elecciones convocadas para febrero de
1936, se celebró un mitin izquierdista en Hervás. Intervinieron los
oradores Ángel Barrios por los socialistas; Urbano Fournón y Pablo de
Santos, por los partidos Unión Republicana e Izquierda Republicana,
todos ellos, miembros de la coalición del Frente Popular, que
aglutinaba a los republicanos moderados y a la izquierda. La
presentación y resumen del acto fue llevada a cabo por Aniceto García,
Presidente de Izquierda Republicana. Según decía en el artículo, todos
los oradores atacaron la política llevaba a cabo durante el gobierno
derechista del bienio radical-cedista, denominado también como “bienio
negro” por las izquierdas. Este periodo comprendía a los gobierno de
derechas entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y las de
febrero de 1936, señalando “que la única obra que realizó fue perseguir
a las instituciones republicanas”.
Haciendo uso de la palabra, Ángel Barrios señaló como había aumentado el paro durante el “bienio negro”, atacando a Gil Robles (presidente de gobierno derechista). Destacaba el artículo que uno de los asistentes al mitin, como autoridad local para controlar lo qué se decía, era el por entonces presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento que detentaba el puesto de alcalde de Hervás en ese momento (derechista), quien, según dicho artículo, “asistía malhumorado por el entusiasmo y la animación que reinaba, llamó la atención del orador, respondiendo el púbico con una pitada ensordecedora que le obligó a abandonar el local”.
Yunteros en chozo. Documental Los yunteros de Extremadura, 1936.
Terminado el acto, por indicación del alcalde, el jefe de la
guardia municipal se dirigió a los establecimientos de vinos y cafés de
los propietarios señalados como “republicanos”, obligándoles a cerrar.
“Luego han sido citados los dueños al Ayuntamiento, donde el Alcalde
les ha amenazado con clausurarles el establecimiento si permiten en
ellos hablar de política o leer periódicos republicanos”. El autor del
artículo decía que: “Esta actitud cerril e ilegal puede ocasionar un
grave conflicto” y añadía con respecto a dicho alcalde derechista:
“Este presidente de la Gestora Municipal, fue derrotado en las
elecciones memorables del 12 de abril del 31; después, amparado por el
caciquismo radical-cedista, sin haber sido ni concejal, por sus
bravuconerías fue nombrado Alcalde en contra de la Ley, sirviéndole el
cargo para degradar a la República y perseguir a sus hombres más
conscientes”. El artículo aparecía firmado: Por la Agrupación
Socialista, Luis G. Holgado. Por Unión Republicana e Izquierda, Aniceto
García y S. Gómez. (Artículo: Mitin en Hervás. Periódico “Unión y
Trabajo”, portavoz de la Casa del Pueblo, Cáceres, 1 de febrero de
1936).
Frente Popular y el intento para agilizar las reformas pendientes
Para
comprender mejor el panorama electoral, tenemos que señalar que
durante la II República hubo cuatro procesos electorales a nivel
estatal, tres elecciones generales y otra de compromisarios para la
elección de Presidente de la República. No hubo más elecciones
municipales que las celebradas en 1931. En cumplimiento de la
legislación electoral, partir del triunfo de las derechas en 1933, con
las prerrogativas que tenían los gobernadores civiles en cada
provincia, estos podían nombrar y cesar de forma discrecional a
concejales de las corporaciones municipales que estimaran oportuno. De
esta forma, fueron sustituidas las corporaciones municipales de
carácter izquierdista por otras de derechas mediante el nombramiento de
concejales “interinos” de carácter derechista, al tiempo que se
cesaban a otros concejales izquierdistas.
Luego,
tras las elecciones generales de febrero de 1936, con el triunfo del
Frente Popular, se volvieron a reponer las corporaciones municipales de
1931 y a nombrar “concejales interinos” para sustituir las bajas o a
los concejales derechistas cesados. Esta práctica permitía que en
función del color político del gobierno central, se orientaran los
ayuntamientos en sentido derechista (cuando gobernó la derecha, tras el
triunfo electoral de 1933) o izquierdista (a partir de la victoria del
Frente Popular, febrero 1936). Así, en el caso de Hervás, el 29 de
febrero de 1936, se nombraban concejales a los miembros del partido
Izquierda Republicana, Patricio Ferreira Martín, Anastasio Martín Marín
y Julio González Muñoz y a los socialistas, Luis García Holgado,
Eustaquio Oliva Cerro, Guillermo Herrero Herrero y Adrián Pérez
Castellano.
Ángel Barrios, que había sido alcalde en los dos primeros años y luego siguió de concejal, fue repuesto como alcalde de Hervás tras el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936. En su nueva etapa como alcalde, procedió a impulsar de nuevo las reformas iniciadas en el anterior periodo de gobierno izquierdista
Como hemos comentado, Ángel Barrios, que había
sido alcalde en los dos primeros años y luego siguió de concejal, fue
repuesto como alcalde de Hervás tras el triunfo electoral del Frente
Popular en febrero de 1936. En su nueva etapa como alcalde, procedió a
impulsar de nuevo las reformas iniciadas en el anterior periodo de
gobierno izquierdista y a llevar a cabo una revisión de algunas de las
actuaciones que había sucedido en el periodo de gobierno derechista.
Así, de acuerdo con el decreto del Ministerio de Trabajo, Sanidad y
Previsión de 29 de febrero de 1936, pidió que fueran readmitidos e
indemnizados 34 obreros y 8 mujeres que habían sido despedidas de la
fábrica de tejidos de un exconcejal derechista, el motivo fue, por
haber participado en la huelga de octubre de 1934, que ya decíamos la
importante repercusión que tuvo en Hervás y la cantidad de despidos que
llevó a cabo la patronal como castigo.
Lo mismo sucedió con otras personas empleadas en la fábrica del mueble de otro exconcejal derechista que había despedido a 8 obreros y también exigió el alcalde la readmisión e indemnización a otros empresarios que habían actuado de igual forma. Ante las pegas y dificultades que alegaban los empresarios para cumplir esta norma, como muestra de autoridad, y ante las presiones de las organizaciones obreras, el alcalde, Ángel Barrios, dictó una orden de registro en la casa de uno de los industriales, al que acusaba, también ser conspirador contra la República y fascista. Además, por desobediencia a los agentes municipales, ordenó su detención por los guardias municipales del citado empresario. Luego el juez ordenó que se liberara al detenido.
Esto generó malestar entre las organizaciones de izquierda,
por cuanto muchos de sus militantes habían sido detenidos en años
anteriores por cuestiones menores y entendían que no se aplicaba la
misma vara de medir en función del nombre o poder que tenía la persona
acusada. A ello se sumaba, que los propios sindicatos obreros cada vez
exigían con más fuerza que se pusieran en marcha las reformas
prometidas, como la entrega de tierras a las comunidades campesinas y
la devolución de las fincas a los arrendatarios desahuciados por los
patronos. Las organizaciones sindicales cada vez estaban más
desencantadas con la lentitud, cuando no marcha atrás, de los
compromisos adquiridos por las autoridades republicanas.
En
este sentido, hubo varios intentos de ocupación de fincas y quejas por
el aumento del paro obrero, así, según diversas fuentes, el 25 de
marzo de 1936, entre 60.000 y 80.000 campesinos, siguiendo el
llamamiento de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra
(FNTT-UGT), se lanzaron a la ocupación de unas 3.000 fincas en
Extremadura. El gobierno central, a través del Ministerio de
Agricultura, intentó primero evitar que se produjeran las ocupaciones,
pero desbordado por la amplitud de la misma y ante el temor de llegar a
un baño de sangre y enviaba a las fuerzas de orden público, que solían
emplearse con saña en defensa de los intereses de los propietarios,
el gobierno del Frente Popular, se vio obligado a reconocer las
ocupaciones y a acelerar el proceso de legalización para evitar males
mayores.
Ahora, en 1936, el gobierno iba no tenía otra opción que asumir y acelerar los cambios ante las invasiones de fincas, la desobediencia a las autoridades y a las fuerzas del orden público, con las llamadas a la colectivización de la grandes propiedades a través de la acción directa
Con este tipo de actuación, se producía un
conflicto entre lo legal, lo “prescrito por ley y conforme a ella”, y
la práctica de la desobediencia civil frente a situaciones de
injusticia social. Observamos cómo aquí había habido un cambio de
estrategia en la forma de la protesta campesina. Ahora, en 1936, el
gobierno no tenía otra opción que asumir y acelerar los cambios ante
las invasiones de fincas, la desobediencia a las autoridades y a las
fuerzas del orden público, con las llamadas a la colectivización de la
grandes propiedades a través de la acción directa que una cada vez
mayor coincidencia entre las diversas tendencias obreras. Esta nueva
estrategia obligó al gobierno a prestar especial atención a la reforma
agraria en 1936, obligando al Ministerio de Agricultura a adoptar
medidas oportunas para volver a retomar la legislación del primer
bienio y ampliar los recursos destinados a acelerar la puesta en marcha
de la reforma agraria y dar satisfacción al campesinado, que por otro
lado, era uno de los colectivos en los que se sustentaba su triunfo
electoral. El cambio producido y la posición de fuerza era evidente,
era el campesinado y sus organizaciones quienes se adelantaban a los
acontecimientos, y el Estado quien tenía que responder, e ir detrás
dando legitimidad a sus reivindicaciones (puede verse nuestro artículo
“II República, reforma agraria y colectivización en Extremadura:
Recuperar la memoria histórica…”), Olmedo A. 2017.
En el caso de Hervás, como señala Marciano Martín este cambio de estrategia de las organizaciones obreras se manifestaba de forma que: “Ante la pasividad del gobierno central, entró en liza el Sindicato Único de Oficios Varios, órgano de la CNT, el 21 de abril. En la comisión organizadora estaban Saturio Mártil, Carlos Sánchez, Heliodoro Sánchez, secretario, Plácido Neila Castaño y Ladislao García. Otros militantes eran Constantino Neila Bueso, Clemente Simón Mansilla, Víctor Téllez Lices, Joaquín y Enrique Lomo García. Pedro Morante asumió la presidencia. Algunos afiliados eran obreros desencantados de la política cicatera de la UGT, como Ladislao García, presidente del sindicato agrario en 1932. La CNT contaba con 89 afilados en junio. Trasladó la sede a la calle Abajo número 12”, cerca de donde estaba ubicada la Casa del Pueblo de la UGT (puede verse Martín Manuel, M. Sumario número 43 de 1936, op. cit).
Golpe de Estado: muerte, terror y represión franquista
Todos
aquellos intentos por mejorar las condiciones de vida de las clases
trabajadoras acabó con un baño de sangre, como señala F. Espinosa: “Y
si antes, durante la República, los campesinos tuvieron que escuchar en
los momentos malos el “comed República”, ahora la expresión “dar la
reforma agraria” pasó a designar el destino final de cientos de
campesinos pueblo a pueblo, para los que la tierra de la reforma
agraria no fue otra cosa que la de la fosa en que acabaron. Ése fue
realmente el destino de la reforma agraria: cientos de fosas comunes
abiertas en todo el país”. (Espinosa, F. La Primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (marzo-julio de 1936), 2007).
Tras
llegar a Hervás las noticias sobre la sublevación militar, el alcalde
socialista, Ángel Barrios, junto con los militantes del PSOE, UGT, la
CNT y las organizaciones republicanas, se reunieron para tratar de
organizar la resistencia frente a los fascistas. Salvo alguna
escaramuza para tratar de cortar la carretera, la organización de
milicianos para hacer guardias y algún disparo ante el avance de los
golpistas, la resistencia fue inútil. La superioridad de fuerzas y
armamento de los militares golpistas frente a algunas escopetas de caza
y pistolas, era descomunal. Los soldados del Batallón de
Ametralladoras de Plasencia, junto con fuerzas de la Guardia Civil y
falangistas de la zona, ocuparon la localidad de Hervás el 21 de julio
de 1936. Los ocupantes destituyeron a la corporación republicana,
pusieron al frente del ayuntamiento a una gestora afín a los sublevados
formada por falangistas y derechistas. A continuación, comenzaron las
detenciones y la eliminación física de los posibles opositores. Es de
destacar, como en casi todos los pueblos de la provincia, que no había
habido represión republicana ni víctimas de personas de derecha en
Hervás durante los días previos a la entrada de los sublevados.
Campesino extremeño detenido tras la sublevación militar, 1936.
En cambio, la represión fascista en la comarca del Valle del Ambroz fue brutal, y en el caso de Hervás, como señala el investigador Francisco Moriche, cifra en más de 60 personas las víctimas de la represión franquista. Unas como consecuencia de “paseos” o represión “irregular”, hombres y mujeres sacadas de sus casas, sin ningún tipo de procedimiento judicial y asesinadas en las cunetas o en el campo. Estas no fueron muertes en combate, entre contendientes armados en el frente de guerra, ni en “choques con la fuerza pública”, como se intentó justificar en muchas ocasiones, son asesinatos, perfectamente planificados, consentidos y supervisados por las nuevas autoridades.
La represión fascista en la comarca del Valle del Ambroz fue brutal, y en el caso de Hervás, como señala el investigador Francisco Moriche, cifra en más de 60 personas las víctimas de la represión franquista. Unas como consecuencia de “paseos” o represión “irregular”, hombres y mujeres sacadas de sus casas, sin ningún tipo de procedimiento judicial y asesinadas
En muchos casos, estas muertes ni siquiera fueron
inscritas en los registros civiles, por lo que, oficialmente, eran
personas que habían nacido, pero no muerto, lo que, además, conllevaba a
la familia serios problemas legales a efectos de herencia, orfandad o
un posible nuevo matrimonio. Otras víctimas fueron sometidas a una
farsa a través de los “consejos de guerra”, como fue el caso de Ángel
Barrios y sus compañeros, en estos casos, sí quedaron documentados
estos hechos.
Entre las víctimas de la
represión franquista se encontraban: jornaleros, artesanos,
representantes obreros, maestros, sindicalistas, concejales, hombres y
mujeres militantes de las organizaciones republicanas. Hubo varias
“sacas o paseos”, como señala F. Moriche, entre ellas: “El día 13 de
septiembre de 1936, vísperas de las Fiestas del Cristo, de madrugada,
fueron sacados de la cárcel de Hervás: Marino Colmenar, Miguel Íbero,
Bernabé Majadas, José Álvarez, Antonio Gallardo, Porfirio Neila y un
hombre llamado ”Lango", militantes y en algún caso líderes de la
izquierda local. Los falangistas hervasenses los trasladaron (...)
junto a la ermita de Santa Bárbara, en el término municipal de Puerto
de Béjar, donde fueron fusilados a las dos de la madrugada. Los
cadáveres de Marino, Miguel, Bernabé y Antonio fueron identificados por
sus familiares, que intentaron en vano trasladar a Hervás los cuerpos:
no les fue permitido” (Moriche, F. Represión, silencio y olvido. Memoria Histórica de Hervás y el Alto Ambroz, 2008).
Plasencia, la ciudad del norte de Cáceres, se erigió en el centro represivo de la comarca por la presencia del cuartel militar que apoyó desde sus inicios a los sublevados. Fue tal la cantidad de presos republicanos que se fueron acumulando en la ciudad que los militares habilitaron la plaza de toros como “campo de concentración” para cerca de 800 prisioneros. El alcalde de Hervás, Ángel Barrios, fue inicialmente detenido y encerrado en “La Perrera”, en un edificio que existía junto a la Iglesia de Santa María en Hervás. Parece que estaba herido, bien por tratar de escapar o por el mal trato recibido. Una vez curado, fue trasladado a Plasencia, donde, como ya hemos dicho fue condenado a muerte acusado de “rebelión militar”, precisamente, por los golpistas que iniciaron una guerra que llevó a luego una larga dictadura.
Como señala el investigador Flores del Manzano: “En Plasencia 52 personas fueron condenadas a la pena capital en los consejos de guerra y ejecutadas en el campo de tiro de la ciudad, que estaba muy próximo al cementerio, en la carretera de Malpartida (de Plasencia). Penas de cárcel de más de 30 años o indefinidas hubo cientos, tanto de placentinos como de comarcanos. De los 52 ejecutados solamente tres eran de Plasencia: dos socialistas y un anarquista” (Flores, F. Guerra Civil y represión en el norte de Extremadura (1936-1939), 2018). Como hemos señalado, a estos 52 condenados a muerte en consejo de guerra, hay que sumar otros muchos que no pasaron por “juicio”, fueron asesinados en las calles o cunetas de Plasencia sin ningún procedimiento; algunos cuerpos, luego recogidos y llevados a las fosas comunes del cementerio de Plasencia, otros, dejado a la intemperie para que sirvieran de ejemplo y los animales dieran cuenta de ellos. No se permitió a los familiares recoger los cadáveres y dar un enterramiento digno, algunos quedaron mal enterrados en fosas clandestinas en las cercanías de las carreteras que aún hoy día seguimos buscando.
Familiares pudieron abrir las fosas, aunque no de forma científica como se hace hoy día, y sacaron casi noventa cráneos y otros restos que fueron guardados hasta que se construyó el memorial donde se depositaron en un lugar de memoria
Además de las condenas a muerte o a prisión, hubo
otras formas de represión: delaciones, registros, multas, palizas,
incautaciones de bienes, “depuraciones”, por las que muchos maestros o
empleados públicos perdieron su trabajo. A ello hay que sumar las
humillaciones padecidas por las mujeres que habían militado en las
organizaciones obreras, algunas fusiladas, otras encarceladas, muchas
purgadas, rapadas, humilladas y paseadas ante las risas y burlas de
parte de sus vecinos y vecinas.
Esposas, hijos e hijas y demás familiares fueron señalados en los pueblos como “rojos” y “culpables”, quienes, en muchos casos, como el de la viuda de Ángel Barrios, tuvieron que marcharse lejos para intentar reconducir su vida y sacar adelante a su familia. Encarna Gómez, ya viuda, con sus cuatro hijos, se marchó a Bilbao, donde vivía una hermana de su marido, Carlota Barrios. Hasta allí llegó acompañada de su otra cuñada, Lola Barrios, entre las tres mujeres lograron sacar adelante a la familia. Las hermanas, madres y viudas fueron las grandes víctimas de esta gran tragedia, no solo perdieron a sus maridos, como en el caso de Encarna, tuvieron, además, que cargar con la pesada carga de ser familia o “mujer de un rojo”, señaladas y estigmatizadas. Ellas no fueron “emigrantes económicas” como los miles de emigrantes de Extremadura que buscaban un salario mejor, ellas fueron desarraigas, forzadas a salir de sus hogares para intentar rehacer sus vidas lejos de sus seres queridos y la tierra donde habían nacido.
Triste historia para las familias y triste final para los que perdieron la vida y fueron arrojados sus cuerpos al olvido, “desaparecidos”, como reconoce la ONU, en fosas sin nombres para que fueran borrados de la memoria de sus paisanos, como el caso de Ángel Barrios. Pero la memoria personal y familiar guardó esos recuerdos y se transmitieron de generación en generación para que los verdugos no lograran su objetivo. Según nos comentó Antonio Sánchez-Marín, maestro jubilado que sigue buscando los restos del que fuera alcalde de Barrado (Valle del Jerte), Casimiro Sánchez Núñez y de Severiano Núñez, maestro de Jaraíz de la Vera, sobre el cementerio de Plasencia donde fueron a parar tantos vecinos de la comarca: “Y así ha estado la fosa muchos años, abandonada, llena de basura y escombros hasta que, en el comienzo de los ochenta, gobernando los socialistas, Julián Benavente, hijo de Nicolás Benavente (asesinado el 19 de julio de 1936 en los aledaños del parque de los Pinos, reconstruido por los presos del campo de concentración de la plaza de toros de Plasencia), solicitó los permisos correspondientes; entonces era algo insólito porque no existían disposiciones legales para las excavaciones de los restos que aún quedaran después de cerca de cincuenta años”. Finalmente estos familiares pudieron abrir las fosas, aunque no de forma científica como se hace hoy día, y sacaron casi noventa cráneos y otros restos que fueron guardados hasta que se construyó el memorial donde se depositaron en un lugar de memoria. Entre otros, este proyecto fue impulsado por el propio Sánchez Marín, familiares y con el apoyo del Ayuntamiento de Plasencia.
Para todas estas personas: “verdad, justicia y reparación”, es lo menos que podemos hacer para saldar la deuda que tenemos como sociedad comprometida con la defensa de los derechos humanos para con las víctimas de la dictadura franquista. Ellos y ellas también son nuestra familia.
Fuente → elsaltodiario.com










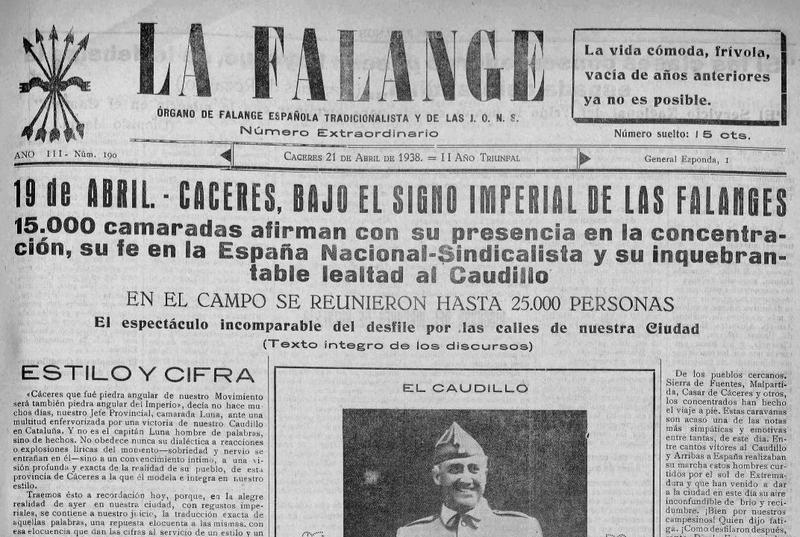


No hay comentarios
Publicar un comentario