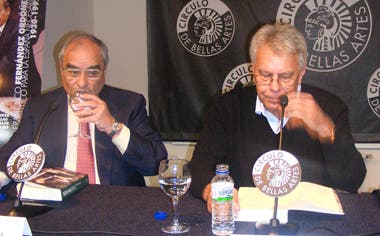
“El comportamiento de Martín Villa al frente del Ministerio
de la Gobernación –el más complicado del momento- fue impecable y
fuertemente comprometido en el respeto del Estado de derecho, su
preservación y desarrollo”, Felipe González (Carta a la jueza Servini,
julio 2020)
Afirmaciones tan rotundas, destinadas a expresar su apoyo
incondicional a Martín Villa, son una muestra más del retorno al primer
plano del ex presidente del gobierno y ex dirigente del PSOE en su papel
de impulsor del cierre de filas del conjunto del establishment
en torno al relato oficial de la Transición. O, lo que es lo mismo, en
la defensa de un régimen cuyas grietas no hacen más que aumentar por
todos lados, incluso en su propio seno, siendo su último episodio el
escándalo de la operación Kitchen: una nueva demostración de la
concepción patrimonial del Estado -y, en particular, de las cloacas y
del poder judicial- por parte de un PP que no deja de hacer méritos para
que, si hubiera efectivamente un Estado de derecho, se le ilegalice
como organización criminal.
Con todo, la carta de Felipe González vuelve a confirmar el grado de degradación al que ha llegado la vieja guardia socialista,
reflejada también recientemente en el manifiesto, encabezado por
Alfonso Guerra, en el que 70 ex altos cargos expresan su apoyo al rey
emérito pidiendo respeto a su “presunción de inocencia”, cuando ni
siquiera su propio hijo Felipe VI se ha atrevido a defenderla. Con
declaraciones como la de Felipe González muestran ahora su
identificación total, no sólo con el relato que presenta a Juan Carlos I
como el piloto del cambio, sino también con el que el propio
Martín Villa hacía ya en sus memorias cuando sostenía: “La izquierda era
la que enarbolaba la bandera de la democracia. Nosotros nos limitamos a
traerla. Nada menos” (1984: p. 56). O sea, reconocen la posición
subalterna en la que acabaron cayendo respecto a los jóvenes reformistas
que formaron parte de gobiernos del tardofranquismo, atribuyéndoles
desde incluso antes de la Ley de Reforma Política la condición de demócratas.
Un reconocimiento que, obviamente, pretende exculpar a Martín Villa
del papel que jugó en ese periodo -y, en particular, en un año
considerado clave por prácticamente toda la historiografía, el de 1976–
frente a las movilizaciones más masivas habidas en nuestra historia
desde los años 30. Unas actuaciones que le dieron el merecido apelativo
de la porra de la Transición. Basta leer su descripción de protestas como la de Vitoria en marzo de 1976 –clave en el fracaso del espíritu del 12 de febrero–
y otras en aquellos tiempos, recogida solo parcialmente en sus
memorias, para comprobar que destila un discurso típicamente franquista y
criminalizador de los y las manifestantes. Un discurso, por cierto, que
era compartido por todos esos jóvenes reformistas, como ha quedado documentado en un reciente trabajo académico (Alquézar, 2018).
¿Cómo se puede llegar a sostener, como hace Felipe González, que el
comportamiento de Martín Villa como ministro de la dictadura fue
“impecable y fuertemente comprometido en el respeto al Estado de
derecho” durante los años 76-78? ¿Acaso había “Estado de derecho” antes
incluso de la aprobación de la Constitución?
Precisamente, en unos momentos en los que la crisis de la dictadura
era ya irreversible y el movimiento plural de oposición, estimulado por
el ejemplo de la Revolución portuguesa, iba asumiendo un imaginario
colectivo rupturista, el papel de personajes como Martín Villa (ministro
de Relaciones Sindicales bajo la presidencia de Carlos Arias, el carnicero de Málaga
y, luego, ministro del Interior con Adolfo Suárez) no puede ser
considerado como si fuera el de un actor secundario. Su objetivo era
tratar de frenar la dinámica ascendente de las luchas, y ante todo del
movimiento obrero, con el fin de ir cambiando la relación de fuerzas a
su favor. Recordemos, por ejemplo, que fue el ahora imputado quien
decidió la militarización de Correos y Renfe para impedir la huelga de
enero de 1976 en Madrid y uno de los que pusieron mayor empeño por
reprimir ese auge de las protestas mientras toleraba las actuaciones de
la extrema derecha, útiles para su estrategia de chantaje a la oposición
moderada y en la que ésta acabó cayendo. Su responsabilidad política y
penal por los asesinatos cometidos bajo su mandato es, por tanto,
innegable, máxime cuando justificó la actuación de las fuerzas
policiales, no abrió (ni tampoco Fraga ni Suárez) ninguna investigación
sobre los culpables directos y, en cambio, echó la culpa a los
trabajadores de esas muertes. Se podrá calificar a Martín Villa como un
hábil camaleón que se fue adaptando a las circunstancias, igual que Juan
Carlos I, pero no como alguien que actuara en función de sus
convicciones democráticas.
Esa defensa incondicional de los jóvenes reformistas choca,
además, con momentos en el pasado en los que parecía adivinarse un
atisbo de autocrítica en el mismo Felipe González. Ese fue el caso, por
ejemplo, de su conversación con su amigo Juan Luis Cebrián en 2002,
cuando decía que se sentía “responsable de parte de la pérdida de
nuestra memoria histórica, que permite que la derecha se niegue ahora a
reconocer el horror que supuso la dictadura, y lo haga sin ninguna
consecuencia desde el punto de vista electoral y social, sin que los
jóvenes se conmuevan, porque ni siquiera conocen lo que ocurrió” (cit.
Aguilar y Payne, 2018: 38). Una autocrítica cínica, evidentemente,
porque ¿acaso no era previsible que por aceptar el pacto de amnesia
sobre los crímenes de la dictadura los propios gobiernos presididos por
Felipe González no hicieran nada por depurar el aparato del Estado del
legado franquista y fomentar una cultura política antifranquista? Más
bien hicieron todo lo contrario, con los GAL como máxima expresión de
terrorismo de Estado, impidiendo así la socialización de las nuevas
generaciones en torno a valores democráticos alejados de lo que ha
terminado siendo una banalización de aquellos crímenes, cuando no una
justificación de los mismos por parte de la nueva extrema
derecha. Han tenido que llegar “las inquietantes verdades que se exhuman
al abrir fosas comunes” (Aguilar y Payne, 2017: 65) para que la
investigación sobre lo que justamente se ha definido como genocidio se
vaya abriendo paso.
Por eso debería avergonzar a cualquier militante del PSOE la
desfachatez con la que su ex líder, en la carta mencionada, llega al
extremo de querer descalificar a la querella contra Martín Villa sugiriendo
a la jueza que “este procedimiento debería haber sido archivado y, si
acaso, se deberían depurar responsabilidades de los que, a mi juicio, de
mala fe lo instaron sobre bases falsas y sin sentido”. Una mentira que,
además, retrata bien a alguien que tantas veces ha salido en el pasado
criticando a quienes presionaban al poder judicial.
Lo peor es que de lo que ha trascendido hasta ahora de la declaración
de Martín Villa no hay ningún signo de autocrítica y de petición de
perdón a las víctimas. Es más, el acusado ha querido defenderse diciendo
que durante la Transición no hubo un genocidio. Siendo eso parcialmente
cierto si lo acotamos a los años 76-78, también lo es que, como le ha
respondido Javier Pérez Royo,
“un componente importante de la Transición fue el encubrimiento y
exención de responsabilidad de la operación de genocidio que practicó el
Régimen del General Franco. Y en esa tarea de encubrimiento Martín
Villa sí tuvo un papel destacado”. Un encubrimiento que prosigue porque
nunca se le ha podido escuchar, como tampoco a los dos reyes, una
condena clara y rotunda de la dictadura y de ese genocidio.
La coartada que siempre esgrimen estos apologistas de la impunidad de
los crímenes cometidos sigue siendo la Ley de Amnistía de octubre de
1977, considerada intocable pese a que desde 2009 ha sido cuestionada
como ley de punto final por, entre otros, el Comité de Derechos
Humanos, el Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzosas, todos ellos organismos dependientes de la ONU.
Una ley que además, acogiéndose al artículo 10.2 de la Constitución, no
puede estar por encima de la obligación de juzgar crímenes contra la
humanidad, y que ha resultado en la paradoja de que, como recordaba el
Equipo jurídico de la querella argentina, “los mismos tribunales
españoles que aplican la normativa a los crímenes de la dictadura
argentina ahora se niegan a aplicarla a los crímenes cometidos por el
franquismo”.
No es difícil entender esta beligerancia en la defensa de Martín
Villa en el contexto de la crisis del régimen y del pánico que se está
extendiendo en la élite política de aquellos años, en sus sucesores
–incluido Zapatero, firme defensor de la Ley de Reforma Política y de la
Ley de Amnistía- y en el establishment en general ante el desmoronamiento ya irreversible que está teniendo el relato que se construyó en torno a la Inmaculada Transición
(como la definió críticamente un ex dirigente de la Junta Democrática,
Pepín Vidal Beneyto) y a Juan Carlos I. Una figura consagrada con el juancarlismo
tras el 23F, como se reflejaría luego en la serie televisiva de
Victoria Prego, de amplia difusión desde mediados de los años 90 del
pasado siglo. Un programa cuyo objetivismo, como concluía
acertadamente Alfonso Ortí, “viene ahora a confirmarnos realmente que el
proceso de transición fue el único proceso posible… para la
reinstauración de Juan Carlos de Borbón (Algunos siempre lo supimos)”
(Ortí, 1995: 82). Hoy, por fin, ese mito se ha caído definitivamente por
los suelos, como ha reconocido sin atenuante alguno Iñaki Gabilondo:
“Se ha degradado él, nos hemos degradado los que acompañamos el proceso.
Hemos sido desnudados y yo me siento avergonzado”.
Así que, pese al agotamiento del ciclo abierto por el 15M y al
bloqueo –y la represión- en que se encuentra el soberanismo catalán, no
puede sorprender que se extienda la sensación de pánico en las propias
filas del régimen ante un futuro en el que la transición modélica
ya no sirve como mito fundacional del mismo y cuando tampoco las
divisiones en su propio seno hacen creíble y viable siquiera una
autorreforma constitucional. Con mayor razón cuando todo esto se da en
el contexto de una crisis multidimensional y global, mucho más grave que
la que se abrió en 2010 con la Gran Recesión y el giro austeritario de
Zapatero, y que empieza a ir acompañada de nuevas políticas que van a generar mayores desigualdades de todo tipo y más desafección ciudadana.
Por desgracia, la reconstrucción de un bloque de oposición social,
político y cultural capaz de ofrecer un camino alternativo al régimen -y
a un gobierno bajo la hegemonía del ala neoliberal-, así como al
encadenamiento de crisis que atravesamos, va a ser una tarea ardua que
solo acaba de empezar. Con todo, victorias parciales como la nueva ley
de vivienda en Catalunya y éxitos como el logrado por la iniciativa para
una encuesta popular sobre la monarquía
son datos esperanzadores de que no todo es miedo, resignación o,
simplemente, ese odio especialmente contra las capas más empobrecidas
que siembra una extrema derecha nostálgica de la dictadura.
Jaime Pastor es politólogo y editor de viento sur
Notas:
Para una crítica de la Transición desde un punto de vista de izquierda radical me remito a Pastor (2018)
Referencias
Aguilar, Paloma y Payne, Leigh A. (2017) El resurgir del pasado en España. Madrid: Taurus.
Alquézar, Cristina (2018) El relato de la transición en las memorias políticas de la élite franquista reformista (1975-1990). Universidad de Zaragoza.
Martín Villa, Rodolfo (1984) Al Servicio del Estado. Barcelona: Planeta.
Ortí, Alfonso (1995) “Del franquismo al juancarlismo sociológico: Apología televisiva de la transición desde la pizarra real”, viento sur, 24, pp. 78-87.
Pastor, Jaime (2018) “Entre la historia, el mito y el presente”, Debats. Revista de cultura, poder y sociedad, 132 (1), pp. 51-68.



No hay comentarios
Publicar un comentario