
Edelmira, 90 años; Honorio, 84 años; Fermina, 99 años; Cristino, 92
años; Benigno, 88 años; Saturnina, 89 años… Repaso los nombres de las
esquelas publicadas en los meses pasados. Muchos de ellos habrán
fallecido, víctimas del coronavirus, en residencias de ancianos. La
mayoría lejos del pueblo en el que nacieron, a años luz del mundo en el
que abrieron los ojos. Hay que recordar los nombres, las historias
personales. Las cifras de las estadísticas oficiales congelan la
realidad, la convierten en algo frío, abstracto, intangible. Los números
deshumanizan.
Nemesio, Gregoria, Lucina, Florentino, Petronila… Sus nombres vienen
de otra época, del calendario secular del santoral, del tiempo circular
de los campesinos, del mundo rural tradicional que desapareció ante sus
ojos. No hay nada mejor que vivir en un país democrático con una
historia aburrida, donde parezca que no ocurre nada excepcional. Ellos
no tuvieron esa suerte. Apenas nacer, al cumplir dos o tres años, ya
eran supervivientes de una tasa de mortalidad infantil altísima.
Vivieron dentro de sus familias la barbarie de la Guerra Civil, el
hambre y las privaciones de una larguísima posguerra, una dictadura que
parecía eterna y la quiebra irreparable de la emigración y el
desarraigo. Para muchos fue un tiempo de violencia, marginación y
asfixia; para otros la sombra incómoda que deja un pasado de complicidad
y asentimiento; para el resto, un ejercicio de supervivencia
silenciosa, la adaptación pasiva a las cosas que venían dadas, como si
fueran naturales.
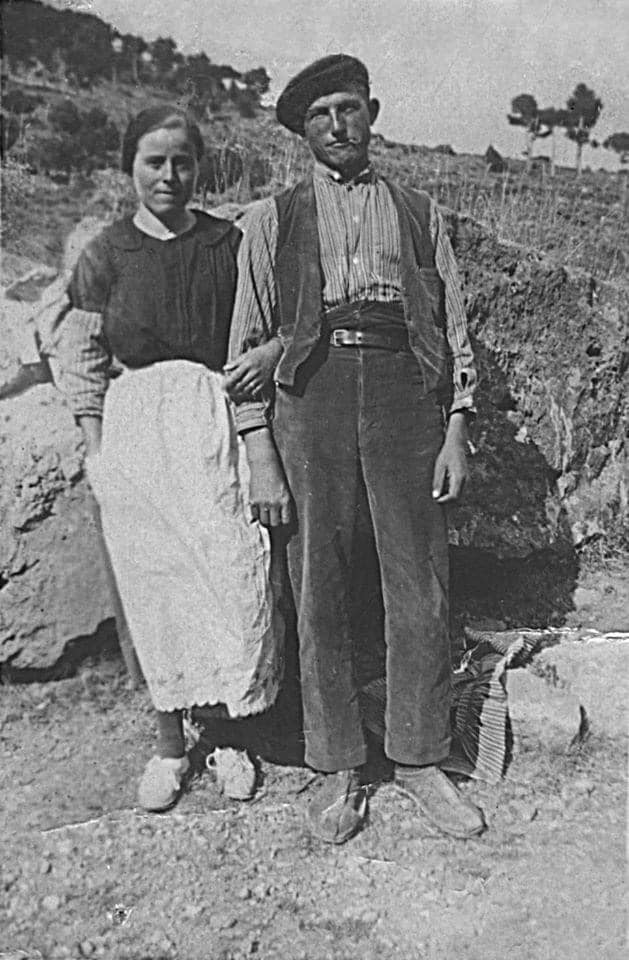
Los ancianos que han fallecido durante la pandemia también han vivido
el tiempo vertiginoso de las grandes transformaciones económicas y
sociales, el asombro de la revolución tecnológica, los derechos sociales
del Estado de bienestar, la seguridad -por fin- de la cesta de la
compra y comodidades domésticas que jamás habrían soñado. Lo cierto es
que la historia de España no les ha dejado un respiro. Pero en los
libros que cuentan esa historia no aparecen sus nombres. Una generación
entera, una más, tragada por la tierra y la rueda de los siglos.
Tenemos que sentir sus muertes no porque se sacrificaran por sus
hijos y sus nietos sino, simple y llanamente, porque eran seres humanos.
Por la soledad y el desamparo que les han rodeado en sus últimos días,
por el dolor sin posibilidad de duelo de sus familiares. Pero un
historiador tiene que lamentar también la memoria perdida, el testimonio
borrado de sus vidas, el relato enmudecido de sus experiencias, una
materia prima -tan fértil como frágil- con la que también se hace la
historia. Los recuerdos, siempre parciales y subjetivos, son valiosos
como documentos históricos porque nos hablan no solo de lo que ocurrió
en el pasado sino, sobre todo, del sentido que tuvieron los hechos
históricos para las personas que los vivieron. Lo que pensaron,
sintieron y percibieron, a ras de suelo, los ciudadanos corrientes, las
voces bajas de la historia.
Me gustaría haber tenido la oportunidad de hablar con Amancia, con
Modesta o con Segunda. Grabar y transcribir sus historias de vida, leer
sus voces, escuchar sus silencios y miradas, salvar del olvido el río
insonoro de sus existencias. Especialmente con ellas. La experiencia de
años de trabajo con fuentes orales revela el valor especial de los
relatos femeninos. Las mujeres, en general, narran las cosas de una
manera más viva y directa, reelaboran menos los recuerdos que los
hombres, tienden menos a autojustificarse. Hay más riqueza en sus giros y
frases coloquiales, más verdad en las anécdotas que cuentan, más
temperatura emocional en lo que confiesan y en lo que callan, en la
expresión de sus gestos y sus manos.
 Posguerra: mujeres recogen agua en una fuente hacia 1950 (foto: La Opinión de Málaga)
Posguerra: mujeres recogen agua en una fuente hacia 1950 (foto: La Opinión de Málaga)
La memoria del sufrimiento de la guerra, de la miseria y las
penalidades de la posguerra, del temor y la sujeción a la vida privada
durante el franquismo, es sobre todo una memoria femenina. Suya es
también, de las mujeres, la última memoria del universo rural, un tiempo
histórico del que solo nos quedan los vestigios materiales de una
especie en extinción. Al comenzar la segunda mitad del siglo XX, las
mujeres españolas seguían siendo el cimiento vital de las familias
tradicionales. Invisibles, dependientes, reconocidas solo como madres y
esposas, subordinadas al dominio del hombre de la casa, educadas para
aceptar con resignación su papel marginal, sin un horizonte personal
propio. Y cuando los tiempos fueron otros, cuando llegó el cambio social
y cultural, los vientos de libertad y democracia y la posibilidad de
emancipación, para muchas mujeres, las que habían nacido antes de la
guerra, ya era demasiado tarde.
¿Cuánto hemos perdido, qué ignoramos, con la muerte de Avelina? ¿Qué
experiencias, que ya no conoceremos, conservaba Jacinta? ¿Cómo recordaba
su vida Rufina, a sus 93 años? Tantos nombres propios, tantas historias
perdidas. Como la de la abuela del poeta Joan Margarit: “Fue ella
quien me enseñó que el amor es/ claridad y dureza al mismo tiempo,/ que
sin coraje nadie puede amar./ No era literatura: no sabía leer”.
Las voces que no leen, que no escriben, también forman parte de la
historia. Todavía estamos a tiempo de aprender mucho de ellas. Solo hay
que pararse y escuchar.
(*) Entre sus libros más recientes destacan «Lejos del frente»
(Crítica, 2006), «Piedralén» (Marcial Pons, 2010) y «50 cosas que hay
que saber sobre historia de España», (Ariel). Junto a Julián Casanova es
autor de «Historia de España en el siglo xx» (2010) y «Breve historia
de España en el siglo xx», (Ariel, 2012)
Fuente: La Rioja, 5 de julio de 2020
Portada: Familia de los Chocolateros de Casaseca de
las Chanas (Zamora) en la posguerra (foto cedida por Concha San
Francisco, publicada en el libro de VVAA, Nietas de la memoria, Madrid, Bala Perdida, 2020)
Ilustraciones: Conversación sobre la Historia



No hay comentarios
Publicar un comentario